Las marchas y manifestaciones en las calles, en los últimos tiempos, parecen haber quedado atrapadas en un debate chato sobre la libre circulación o no de cada quién. Siglo XXI acaba de lanzar a las librerías el título Carta abierta sobre la intolerancia, de Roberto Gargarella. Este trabajo aborda la complejidad de la situación actual de la protesta y reflexiona sobre el surgimiento de las manifestaciones contemporáneas en la Argentina, y los distintos enfoques que ha tenido y tiene desde lo jurídico, y desde la perspectiva social.
Roberto Gargarella* es abogado y sociólogo y sus principales temas de indagación son el constitucionalismo y la democracia, el castigo penal, la desobediencia civil, el Poder Judicial y los derechos sociales.
A continuación reproducimos el prólogo.
.
La protesta social en la Argentina: un balance
Tanto en la Argentina como, en buena medida, en toda América Latina, la protesta social en las calles ya forma parte de la vida cotidiana. Constituye un dato permanente y definitorio del escenario público, que se torna visible a través de manifestaciones populares, “cortes de ruta” o “piquetes”. De base popular, este tipo de expresiones críticas resurgió con especial fuerza en el siglo XX, y más precisamente en los años noventa, a partir de las consecuencias generadas por los planes de “ajuste estructural” de aquella época: desempleo masivo, pobreza y debilitamiento del Estado de Bienestar. Sobre todo, cabe subrayarlo, tales manifestaciones salieron a la luz en un contexto marcado por la desindustrialización y el consiguiente debilitamiento de los sindicatos.
En la Argentina, el movimiento piquetero adquirió especial protagonismo, luego del radical proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Carlos Menem a comienzos de los noventa. En gran parte, la fuerza de este movimiento, básicamente compuesto por desempleados, representa la contracara del excepcional poderío, peso y número que habían tenido durante casi medio siglo las organizaciones sindicales. Ocurre que las políticas de “ajuste estructural” afectaron sobre todo a extrabajadores sindicalizados, que llevaban años de práctica o “gimnasia” sindical, es decir, operarios acostumbrados a organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos laborales.
Fue en Neuquén, en 1992, donde se llevó a cabo el primer corte de ruta impulsado por desempleados, aunque el “piqueterismo argentino”, en tanto movimiento, se originó en 1996, a partir de una serie de protestas contra los despidos que afectaron masivamente a los trabajadores de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 1. Casi al mismo tiempo, y en espejo con lo que ocurría en el Sur del país, comenzó a gestarse un importante movimiento de desocupados en el Norte, en Tartagal (provincia de Salta), y más precisamente en General Mosconi, Departamento de San Martín2. Dicha metodología de protesta (los piquetes y cortes de ruta) apareció, en un principio, como una forma exitosa de atraer la atención pública y alertar sobre las implicaciones concretas del proceso de privatizaciones entonces en ciernes. Por ello mismo, activistas y desempleados de todo el país, y en particular del Gran Buenos Aires, comenzaron a replicar esta modalidad en sus territorios. Hoy, y tras un cuarto de siglo de su origen, se torna necesario hacer un balance del paso –todavía activo– del movimiento piquetero por la historia argentina. ¿Qué decir al respecto?
Ante todo, convendría señalar que el movimiento sirvió para dotar de fuerza y reconocimiento público a demandas sociales provenientes, en particular, de grupos de desempleados, como reacción a políticas estatales socialmente injustas e implementadas, en buena medida, en conflicto con la Constitución. Tales movimientos de protesta –disruptivos del orden público, molestos a veces para quienes no se sienten interpelados– sirvieron para visibilizar (ante el poder público y la ciudadanía en general) la afectación grave de derechos, y ayudaron a subrayar que estos no deben tramitarse como si fueran meros beneficios que el Estado puede conceder o no a quien quiere, y conforme a la voluntad discrecional de sus miembros.
En términos políticos, la relevancia de los piquetes fue variando con el tiempo. De metodología novedosa, atractiva y en cierto sentido efectiva a fines de los noventa, los piquetes se fueron “normalizando” en cuanto a su impacto, y “trivializando” en cuanto a su modo de empleo, hasta perder parte de la fuerza y sentido que supieron tener en sus comienzos. Con frecuencia, y forzados por sus necesidades, los protagonistas consintieron la indebida invitación de las autoridades públicas, lo que terminó transformando sus derechos en privilegios: así, muchas veces, tales colectivos se convirtieron en grupos dependientes de las autoridades políticas de turno. A raíz de esto, fue mermando el ya de por sí frágil apoyo social con que contó inicialmente. Aun así, los piquetes siguen apareciendo en la actualidad como una de las pocas herramientas de presión efectiva, en manos de grupos de desempleados y trabajadores no formales, en pos del resguardo de sus intereses fundamentales.
Desde un punto de vista jurídico, el tratamiento recibido por los piquetes también fue cambiando con los años. Las primeras decisiones judiciales sobre la materia, luego de la crisis de 2001, carecían de una fundamentación sensata (fallo Alais). Los piqueteros eran considerados entonces como “sediciosos” (en los términos del art. 22 de la Constitución), y sus demandas, entendidas en tensión directa con la democracia, que era reducida, insólita e injustificadamente, al mero “voto periódico” (fallo Schifrin, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de 2001). Solía suceder, entonces, que en vez de preguntarse por los agravios que sufrían los manifestantes, los jueces a cargo los vieran simplemente como enemigos del orden público. Hoy, en cambio, todos los jueces parecen reconocer, al menos, que no cualquier respuesta está a su alcance –que no tienen vía libre para decidir de cualquier modo y bajo cualquier argumento– y que además tienen la obligación de justificar con mayor cuidado sus decisiones en la materia. Por otro lado, los magistrados parecen advertir que el punto de reposo de la discusión –y de su propia respuesta– no puede ser solo el de la criminalización o el procesamiento de los manifestantes. Todos reconocen actualmente, frente a la protesta social, que son muchas las consideraciones en juego –vinculadas, entre otras, con los derechos de los manifestantes, con las obligaciones impuestas por la Constitución, con las exigencias de la vida democrática–, y que no pueden ser ignoradas o menospreciadas.
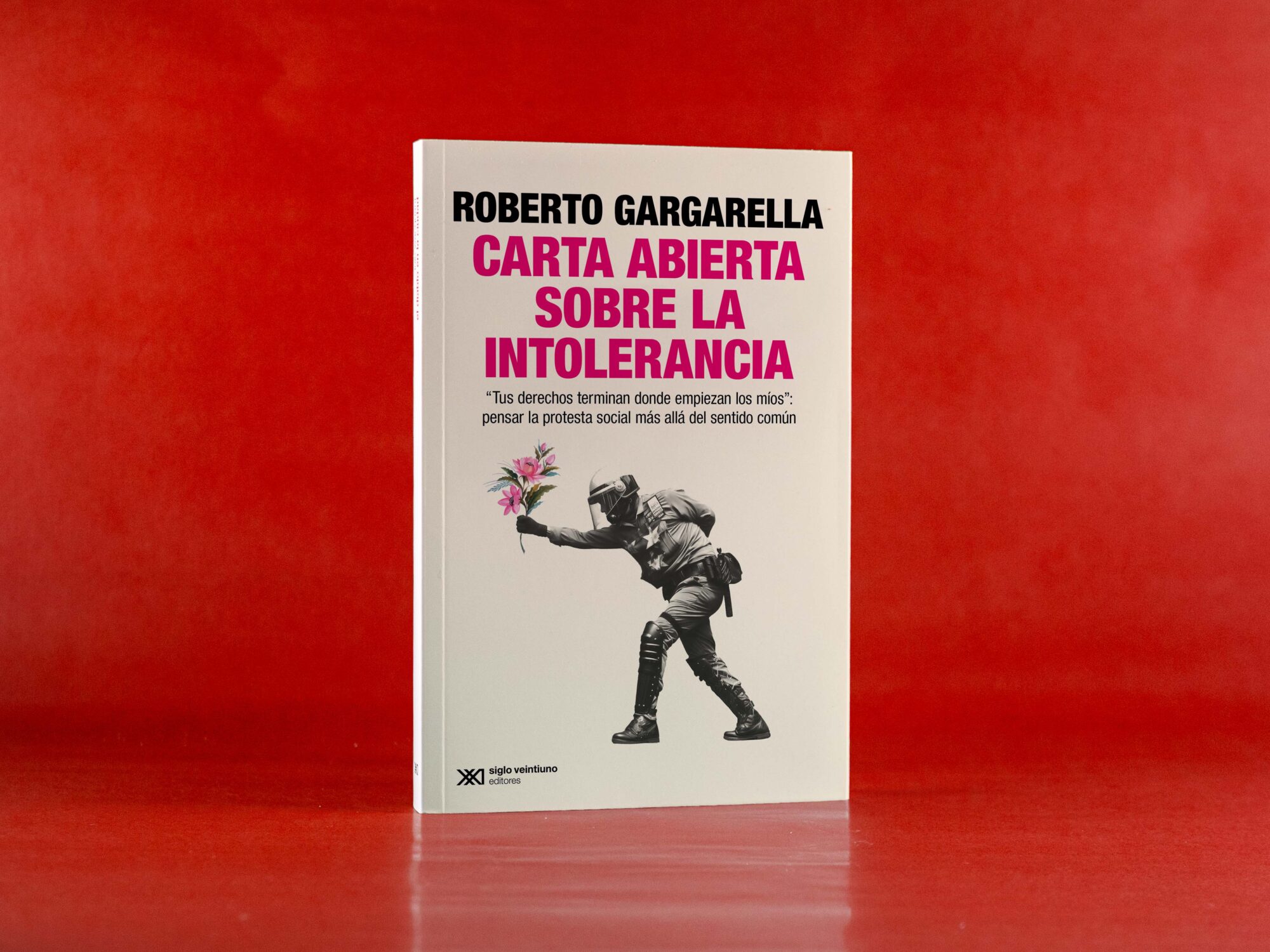
En tal sentido, en estas décadas y en términos jurídicos, el cambio más importante atañe al reconocimiento de que tales acciones no implican (no merecen ser leídas exclusivamente como) la mera “violación de derechos de terceros” (por ejemplo, por la ocupación ilegítima del espacio público o el corte de calles). En sintonía con esto, desde el Poder Judicial se tiende a admitir que las acciones de protesta encierran reclamos populares que encuentran una fuerte apoyatura constitucional y que suelen implicar derechos constitucionales de primera relevancia: derecho de petición, de manifestación, de libre expresión, entre otros.
Resulta un avance, asimismo, que se haya advertido el componente “expresivo” de tales protestas y, en este sentido, el vínculo decisivo entre protesta y democracia. En efecto: la protesta tiene un valor especial, en el marco de un sistema democrático, como forma de expresar disidencias respecto de los modos en que las autoridades ejercen su función (por ejemplo, de la manera en que se distribuyen los recursos co- munes o se ejerce la coerción estatal). La relevancia de la protesta, en términos comunicacionales y democráticos, se torna mayor en contextos de democracias muy imperfectas como la nuestra. Califico de “imperfectas” a aquellas democracias en las cuales se desalienta la participación popular, se concentra el poder político y económico, se destruyen o socavan los mecanismos de control cívico sobre el gobierno (lo que la doctrina denomina “erosión democrática”), se degrada el sistema representativo, etc. La protesta desempeña entonces un papel fundamental, primero como “alerta” o “alarma”, y luego como medio “corrector” del sistema en crisis. A través de tales manifestaciones, la ciudadanía pone el foco de la atención pública sobre ciertos problemas respecto de los cuales el sistema político tendería a desentenderse (problemas vinculados con los modos indebidos, sesgados o muy limitados en que las autoridades interpretan o aplican la Constitución).
Así, la protesta social nos ofrece (a todos los miembros de la comunidad, y no solo a quienes la protagonizan) una ayuda imprescindible para que el proceso de toma de decisiones no se sesgue (aún más) en dirección a los poderosos, ni ignore necesidades fundamentales de los grupos con mayores dificultades de acceso al foro público. En definitiva, cuando se reconoce el valor “democrático” de la protesta, la discusión mejora (como, de hecho, sucedió en los últimos años en nuestros tribunales). Es mucha la distancia que separa este reconocimiento del modo en que se veía la protesta en los albores de 2001, cuando se la consideraba una afrenta u ofensa al sistema jurídico, un acto sedicioso o antidemocrático y, como tal, merecedor de los peores reproches constitucionales.
A pesar de estos avances, la discusión se muestra hoy, otra vez, detenida en el tiempo. El debate jurídico vuelve a centrarse en si se remueve, procesa o detiene a quienes protestan; o si quienes protestan, por hacerlo, gozan de inmunidad para llevar adelante sus acciones de denuncia, con la modalidad que prefieran. En este estadio, la conversación jurídica queda atrapada, una vez más, entre opciones dicotómicas erradas y poco interesantes (castigo/no castigo, mano dura estatal/inacción estatal, libertad de tránsito/libre expresión), y se tiende a perder de vista lo más relevante: la reflexión sobre cómo garantizar los derechos sociales y económicos que la Constitución establece, la discusión sobre la manera de exigir a las autoridades públicas el respeto de los compromisos constitucionales asumidos, o el debate sobre cómo los funcionarios estatales, en democracias afectadas por una grave crisis de representación, deben asumir la responsabilidad en virtud de sus acciones y omisiones inconstitucionales. De esta forma, los jueces dejan de lado lo mucho e importante que pueden hacer frente al conflicto social: mediar, discutir con las partes, generar mesas de diálogo, abrir puertas de salida a aspectos parciales del conflicto (a fin de cuentas, ser garantista no significa “no hacer nada” en materia penal, por temor a los excesos represivos del Estado, sino “hacer algo” crucial: contribuir a garantizar los derechos básicos de todos).
Sin duda, el estancamiento del debate obedece a varias causas, comenzando por la pobreza, que suele ser característica de muchas argumentaciones judiciales (atribuible, en ocasiones, a la falta de reflexión crítica y, en muchas otras, al temor de llamar la atención pública, o de avanzar con decisiones disonantes frente al estado de cosas prevaleciente). En todo caso, dicho estancamiento no tiene que ver solo con la calidad de nuestro personal de justicia, sino también con el hecho de que muchos analistas y activistas han terminado por consolidar una mirada demasiado “plana” de las protestas. Ello así, para igualar a todas ellas por el mero hecho de que, por caso, comparten un elemento común: típicamente, el corte de una ruta. Esta mirada simplista tampoco nos ayuda a preguntarnos por lo que más importa. Por ejemplo: ¿cuál es la gravedad del derecho afectado en cada caso? ¿Cuáles son las alternativas efectivas con que cuentan quienes protestan para expresar su queja? Por desgracia, sin este tipo de precisiones no podemos distinguir entre la protesta “del campo”, la de los estudiantes de un colegio privado o la de un grupo de desocupados.
Es posible, también, que muchos de los doctrinarios que nos hemos ocupado del tema hayamos contribuido a “fetichizar” la idea de la protesta social, en pos de resaltar su importancia o resguardar su valor. Preocupados, tal vez, por “blindarla” frente a las críticas indebidas, hemos terminado por presentarla como valiosa, más allá del contenido de sus reclamos, o de los medios particulares escogidos para expresar esas quejas. Por lo demás, es probable que el énfasis puesto en el valor especial de la “libertad de expresión” (tal vez necesario, en un principio, como forma de subrayar las implicaciones constitucionales de tales reclamos) haya terminado por invisibilizar el hecho de que quienes protestan no lo hacen, comúnmente, con la mera intención de reivindicar sus derechos civiles (por ejemplo, la libertad de expresión), sino, ante todo, porque padecen graves violaciones de derechos económicos y sociales (a la vivienda, la salud, la educación, etc.).
Para concluir, quisiera subrayar las faltas propias del poder político-económico. Solemos escuchar orgullosas declaraciones de que en la Argentina ya “no se reprime la protesta social”. Esa afirmación es fácticamente falsa: las decenas de muertos en situaciones de protesta social, durante estos últimos años, desmienten rotundamente el aserto. Pero lo que resulta más preocupante todavía es la preservación de las estructuras políticas y económicas que dan motivo y razón a las protestas, o la creación de otras nuevas. En el área del petróleo y la minería, en el sector de los agronegocios o en los talleres clandestinos que brotan en los centros urbanos, encon- tramos fenómenos semejantes, que implican violaciones de derechos que se traducen, por caso, en el desplazamiento de poblaciones campesinas, la hostilidad que sufren las comunidades indígenas o la persecución, el espionaje y el maltrato que a veces recae sobre los disidentes políticos. Aquel tipo de estructuras y alianzas, en definitiva, ayuda a explicar la agresión de que son objeto tantos grupos desaventajados en todo el país.
En suma, es cierto que de 2001 a esta parte mejoramos algo en nuestra práctica política, y que avanzamos un poco en nuestra discusión pública en torno a la protesta social. Sin embargo, también es cierto que estos avances terminaron por quedar demasiado cerca de lo que fuera el principio, un principio que nos daba temor y nos avergonzaba, impulsándonos a reaccionar, también desde el derecho. Para los tiempos que vienen, que prometen estar marcados –¿más que nunca, tal vez?– por enojos políticos, revanchas sociales y agresivas disputas económicas, resulta particularmente importante que, quienes podemos hacerlo, redoblemos nuestros estudios y cuidados sobre la protesta social: la necesitamos –necesitamos de esas críticas a quienes ocupan posiciones de poder– para evitar seguir cometiendo los mismos errores, para corregirnos mutuamente, para honrar, en definitiva, la primera promesa constitucional: que todos somos y debemos ser tratados como iguales.
Roberto Gargarella, octubre de 2023
Notas:
1- En tal sentido, la primera manifestación masiva de piqueteros tuvo lugar el 20 de junio de 1996. Ese año se produjeron “puebladas” en protesta por los despidos de trabajadores de YPF, en Cutral Co y Plaza Huincul, localidades cuya población dependía casi totalmente de la empresa petrolífera estatal para el acceso a derechos sociales básicos (salud, educación, vivienda).
2 -Allí fue donde, el 4 de abril de 1996, extrabajadores de YPF, encabezados por el mítico José Pepino Fernández, fundaron la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). Como en la Patagonia, los exempleados se agrupaban para protestar por la privatización de la petrolífera estatal, cuyo cierre –de un día para el otro, sin aviso– no solo dejó en la calle a 11 000 trabajadores, sino que privó de derechos básicos a una población entera. Poco después, y desde comienzos de 1997, los integrantes de la UTD, junto con militantes y activistas de todo el país, comenzaron a cortar las rutas de General Mosconi y Tartagal, y de las localidades de San Salvador y Ledesma en Jujuy, donde llegaron a movilizarse más de 60 000 personas.

*Roberto Gargarella es doctor en Leyes por la Universidad de Chicago y la UBA, con estudios posdoctorales en el Balliol College (Óxford). Es profesor titular en la UBA y en la Universidad Torcuato Di Tella. Por su trayectoria académica y su intervención en el debate público es uno de los juristas más respetados y consultados en América Latina. Entre sus decenas de libros, muchos de ellos publicados por Siglo XXI, se encuentran Manifiesto por un derecho de izquierda, Los fundamentos legales de la desigualdad y El derecho como una conversación entre iguales.
