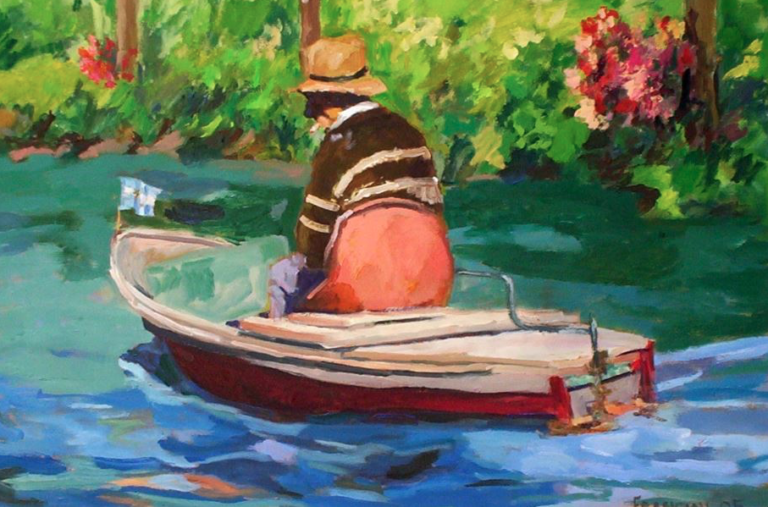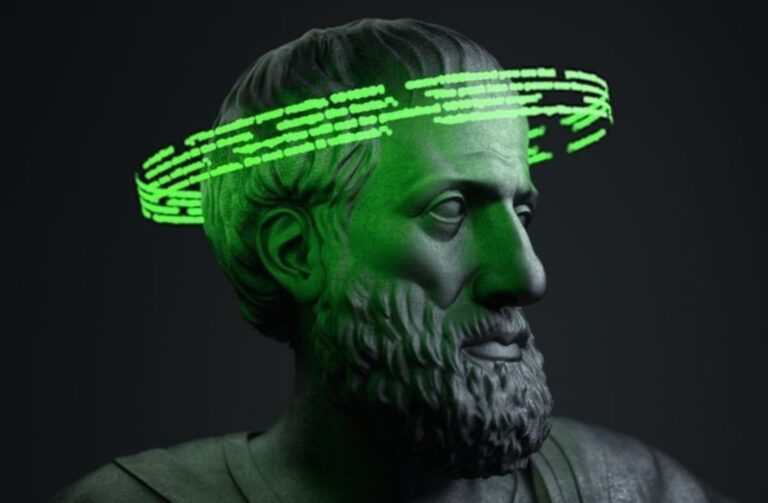Por Eduardo Blaustein, especial para Causa Popular.-
Todos los antiguos imberbes, quién sabe si todavía estúpidos, que vienen de los ‘70s, tuvieron algo que decir acerca del modo en que los medios analizaron el trigésimo aniversario del golpe. No sólo los viejitos nos miramos las caras con alguna desazón, interrogándonos, también sectores de jóvenes interesados en los asuntos públicos o colectivos. Al que suscribe, en charla en una facultad, le tocó más bien sufrir la lectura hiperrecontracrítica hecha por un grupo de estudiantes, algunos de ellos ya barbados. Qué decir de esa sensación de off-side histórico que nos suele deparar la vida cada vez que a los pibes nos quieren correr por izquierda.
Esta no es una nota sobre el aniversario del golpe y los medios. Pero quiero retomar por los menos alguno de los puntos en que sí hubo acuerdo con las críticas hechas por los pibes en esa charla, aquellas que tienen que ver con el vaciamiento de los sujetos, ya se trate de individuos, actores sociales o colectivos, el así llamado pueblo.
Decían los pibes, y lo mismo rumiaba quien escribe, que la cobertura de los medios -extensa, medianamente surtida, por momentos interesante, pero para ellos unánimemente espantosa- se caracterizó por índices alarmantes de corrección política. Añado: un cagazo notorio a poner el cuerpo y hacerse cargo de las complejidades y a cambio una larga serie de lugares comunes banales: “la larga noche”, “el ciclo siniestro”, “los argentinos han dicho nunca más”, etc.
Cuando el aniversario fue el número 20 recuerdo que una de las cosas que más se discutió -y se avanzó- fue la idea del vaciamiento de la figura del desaparecido. Algunas de las derivaciones de ese vaciamiento tienen que ver con la fatalidad, la ahistoricidad, la idea de que la inocencia presunta de los desaparecidos los hace más eficaces como víctimas.
En ese mismo vaciamiento incurrieron los medios a propósito de los 30 años. Una suerte de retorno a los ideales inocentes del film La noche de los lápices, que al que suscribe le cayó más bien mal, ya que a los chicos de la UES el boleto estudiantil apenas si nos importaba como consigna, nuestras apuestas y equivocaciones eran bastante más densas.
La quintuplicación del desaparecido
De las nutridas operaciones de vaciamiento de sentido y de historia que se pudieron cotejar en la cobertura de los medios -no me gusta afirmar que necesariamente haya verticales intencionalidades y conspiraciones en esas operaciones- destacan seguramente las que tienen que ver con la dimensión económica, social y cultural de la dictadura. Suelo darle vueltas a la idea de que las políticas de la memoria que implementamos desde el 83 tienen una fuerte marca de clase, aunque la idea merecería ser refrendada por una investigación seria y no por la mera enunciación.
Tiendo a creer que el hecho de que buena parte del poder represor se haya descargado sobre capas medias urbanas (incluyendo a trabajadores de esas capas medias) hizo que fueran esos mismos sectores, que además tenían más acceso a circuitos de protección y difusión, los que pudieron rearmarse y rearmar discursos, mientras que los sectores más humildes hasta hace relativamente poco tiempo permanecieron colgados de la palmera.
Aún cuando los organismos de derechos humanos o los sobrevivientes de la militancia setentista tengan bien presentes la represión en la Ford o en Astarsa o Villa Constitución, el discurso dominante en las políticas de la memoria no termina de otorgar la suficiente visibilidad a esas víctimas. Tuvieron que pasar muchos años para que se hiciera un documental como Sol de noche (sobre la represión en el ingenio Ledesma) y al que suscribe le tocó escribir un trabajo sobre la represión en las villas de Capital Federal. Hay dos primeros modos iniciales de referirse a esa represión. Una es cuantitativa y tiene que ver con la monumentalidad del esfuerzo hecho por los milicos para sacarse de encima -echándolos al conurbano y las provincias- a unos 200 mil villeros porteños.
La segunda conclusión rápida es más conceptual: pese a que en los primeros años de la democracia solía hacerse referencia a las célebres topadoras de Cacciatore, ese vasto y crudelísimo operativo militar-cultural es a mi gusto un agujero negro importante en las referencias a la dictadura. Sintéticamente, los villeros desaparecidos lo son a la quinta potencia. Más obvio es decir que las políticas de invisibilización de la pobreza se aplican al presente y también al pasado.
Más arriba se hizo mención a la sensación de off-side histórico que suele aquejarnos a los venidos de los setentas.
Más pior es cuando a esa sensación se suma la de absurdo, locura y barbarie de la historia. Quiero decir con esto que uno podría estúpidamente congratularse y decir: milicos brutos, hicieron esa operación de erradicación sistemática de nuestras villas y fracasaron, porque hoy las villas de Buenos Aires tienen más o menos la misma cantidad de pobladores que treinta años atrás. Pero hubiera sido mejor si le hubieran ahorrado a los villeros tanto sufrimiento.
Sólo el Proceso pudo hacerlo
Las villas porteñas tienen una historia que arranca más o menos con la crisis del 30. Curiosamente, en los primeros asentamientos villeros no vivieron morochos jujeños o correntinos sino inmigrantes europeos. Se sabe que en buena medida las villas comenzaron a crecer con el boom industrial del primer peronismo. Fue la Libertadora la primera en diseñar posibles modos de superación de eso que en pocos años comenzó a denominarse “problema”, tal como son un problema los piqueteros. Todos los bien o mal intencionados planes estatales para resolver el asunto fueron fracasando o por problemas de inestabilidad política o por problemas de escala: no se da vivienda (radicando o erradicando) tan fácilmente a decenas de miles de personas. Con el Onganiato se planificó el primer programa sistemático bestial -feroz, racista, tecnocrático- para erradicar las villas.
El emblema del fracaso de ese intento son los diversos Núcleos Habitacionales Transitorios que todavía se yerguen en Buenos Aires, unas torres horrendas concebidas como hogar transitorio… para quienes todavía hoy viven en esos así llamados NHT.
Sólo la última dictadura tuvo toda la capacidad represiva, toda la decisión animal asumida y todo el silencio generalizado para tener éxito a la hora de erradicar a 200 mil vecinos de la ciudad. Se valieron los funcionarios de una interesante campaña propagandística cuyo éxito acaso no radicó tanto en su sofisticación como en las condiciones de recepción de la ciudad blanca y oficial que -como lo enunciaban los milicos- se quería limpia, no conflictiva, moderna, reluciente, incontaminada, europea.
Es demasiado evidente que ciertos arquetipos sobre los villeros estaban y están sedimentados en el imaginario de nuestras clases medias y altas. Lindo caldo de cultivo como para que una formulación como la que sigue, enunciada por un funcionario de la dictadura, tuviera escucha:
“Los resultados están a la vista. Producidas las erradicaciones de las villas de Retiro y avenida Perito Moreno se produjo una sensible disminución de los casos de tuberculosis y sífilis, y también del índice de delincuencia”.
Ese mismo funcionario municipal, don Guillermo del Cioppo, sucesor de Osvaldo Cacciatore, decía sobre la villa de Retiro hacia 1977 en Crónica, firme junto al pueblo: “Es un típico pueblo de Bolivia, hasta se vende chuño”. O describía: “Se vive (en las villas) por comodidad, ya que no se paga ni la luz, ni impuestos de ningún tipo y hasta se instalan industrias”. La solución propuesta por el hombre era simple: “Destruir la estructura económica de las villas”.
Más declaraciones del mismo caballero: “Es necesario desmitificar lo que en estos últimos diez años se ha venido diciendo y haciendo en relación con las villas de emergencia… Hasta ahora nadie entró en las villas para desentrañar lo que realmente se esconde detrás de las necesidades de un 30 por ciento de los habitantes de las mismas, que en los últimos años sirvieron de clientela política, al amparo de una verdadera mafia que se alberga en ellas”.
Sobre ese discurso, más tanquetas, topadoras, palos, citaciones, aprietes y gases lacrimógenos, los militares iniciaron una vasta política que tenía mucho de lo diseñado en los años del Onganiato, según una secuencia que los mismos militares describían como congelar (el crecimiento de las villas)-desalentar-erradicar.
Se rodeaba la villa, se la llenaba de carteles de advertencia, se marcaban las casillas, se instalaban funcionarios municipales y uniformados y una a una iban llegando citaciones para los villeros que decían más o menos esto: “Se intima al ocupante de la vivienda a presentarse (con tarjeta de censo y documentos de identidad), el día tal del corriente, en el horario de 14 a 19 horas en la oficina “Erradicación” de la Comisión Municipal de la Vivienda, instalada en la calle tal, Capital Federal, de esta villa. De no presentarse en el plazo fijado, su vivienda será demolida”.
Se más o menos engatusó a la gente y se anunció públicamente que los erradicados serían alentados a volver a sus provincias, se les daría créditos, terrenos en el conurbano, hasta planos de construcción de viviendas simples. Para qué decir que todo fue verso. En términos generales simplemente sucedió que se subió a la gente a camiones con o sin sus bártulos, se demolieron las casillas, se arrojó a esa misma gente a terrenos inundables u horribles, sin instalaciones de ningún tipo, del otro lado de la General Paz.
Literalmente era que Del Cioppo decía “Por ahora hay que crear una frontera en la General Paz”. Y fue tan grotesca la cosa que hasta los intendentes del conurbano -desde San Isidro a Almirante Brown y de La Matanza a General Sarmiento, por procesistas que fuesen- comenzaron a protestar por la cantidad de villeros que les estaban lloviendo. Hasta hubo enfrentamientos entre personal de la CMV y el Ejército, de uno y otro lado de la nueva zanja de Alsina o General Paz.
Todo esto sucedió dulcemente en el país de las mordazas de seda que los medios de entonces gustosamente se aplicaban. Los mismos que hoy rememoran de modos tan opinables. La tragedia sufrida por 200 mil personas apenas si salió a la luz en los últimos años dictatoriales con la intervención del CELS u otros organismos de derechos humanos. Fueron siete curas villeros los que, a pulmón y a contramano de la jerarquía eclesiástica, elaboraron un informe denunciando el asunto con pelos y señales.
Nadie nunca les dio bola y estamos más o menos como entonces. Los villeros en sus villas, más o menos invisibles. Los arquetipos en su lugar. La cultura villera misma más degradada, estallada, aquejada por mil internas.
En algo se avanzó: nadie habla de erradicar ni de echar. Algunos complejos de viviendas se van construyendo. Pero el eventual proyecto de verdaderamente hacer de las villas, ciudad, es un desafío político, cultural y de gestión que no está en la agenda prácticamente de nadie, salvo a la hora de decir un par de pavadas para las cámaras.