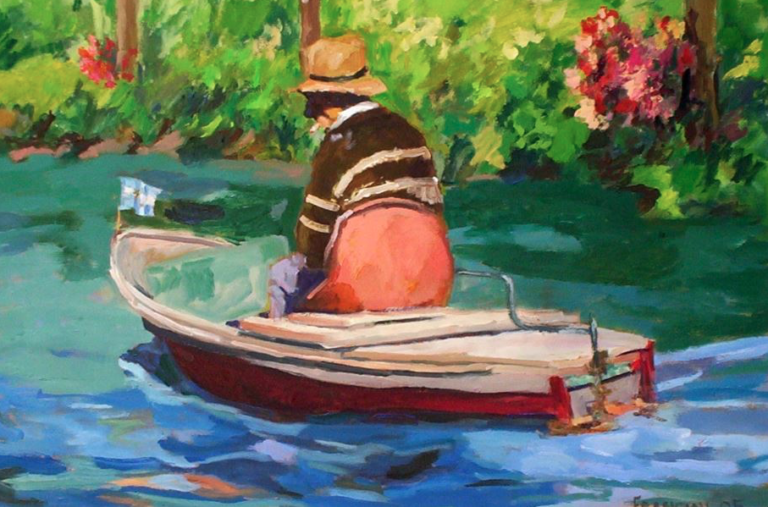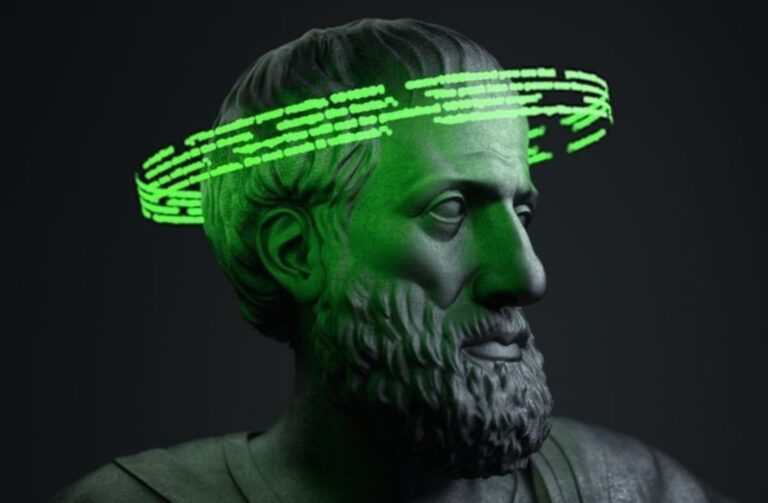Por Jorge L. Devincenzi, especial para Causa Popular.- Al abrirse la vía extrema de la Corte Internacional de Justicia, el conflicto por las pasteras del río Uruguay desembocó en un terreno vidrioso donde los argumentos jurídicos serán sólo una parte de la discusión, quizás la menos importante. En un marco internacional donde el derecho de los Estados nacionales está arrinconado por decisiones bilaterales y multilaterales que priman sobre las leyes internas, la expulsión de actividades contaminantes hacia el hemisferio sur es una política consensuada en el Norte industrializado. Este tercer actor invisible en la controversia delimitará la mirada situada de los jueces con sede en La Haya. En un caso anterior por contaminación de ríos (Hungría c/ Eslovaquia), la Corte Internacional no se inclinó por la posición más favorable a la preservación del ambiente. Pero eso no es todo.
Haber llegado a una instancia donde decidirán terceros no puede tomarse como éxito de la diplomacia argentina, salvo que para algunos sea más confiable a sus propios intereses que otros países tengan la última palabra.
Y si más se parece a un fracaso, cabe preguntarse qué se hizo mal, o si todo se explica simplemente por una combinación casual de incumplimiento y obcecación del Estado uruguayo, que al parecer tendrá sus propios argumentos para rebatir el reclamo de nuestro país.
En última instancia, esto supone preguntarse cuál es la política exterior argentina, cómo se expresó desde que el tema de las pasteras asomó en el horizonte, si hay una política exterior permanente, y si es así, qué se define por permanente.
Luego, debería centrarse el foco en que, por ser una vía fronteriza, el río Uruguay se rige por un tratado entre ambos países y por un estatuto específico ratificado en 1975.
Las cuestiones referidas al curso de agua se discuten en un ámbito diplomático binacional denominado CARU, Comité Administrador del Río Uruguay, que se reúne periódicamente en ambas orillas.
Está el propio Ministerio bajo las directivas presidenciales, las embajadas, y distintos ámbitos del Mercosur, pero lo específico del río se discute allí, en el CARU.
¿Qué política exterior?
Se suele afirmar que, así como no existe en el país una burguesía industrial comparable a la paulista, Brasil es ejemplar en cuanto a la aplicación de una política exterior coherente, y que en eso Itamaratí ha hecho escuela definiendo “intereses permanentes”.
Argentina está lejos de tal cosa, pero no por subdesarrollo mental, improvisación u otra incapacidad cualquiera, sino porque la política exterior no es sino un reflejo de lo que sucede dentro del país.
Y lo que ha sucedido, como todo el mundo lo sabe, es que Argentina fue devastada por los grupos económicos concentrados.
Entretanto, suele afirmase que la diplomacia argentina es desde zigzagueante a imprevisible, y en ella los ministros cambian pero la política queda, o sin ser lo contrario, la política cambia pero los personajes son siempre los mismos.
Cualquier ciudadano medianamente informado sabe que el país se asoció en un momento al Movimiento de No Alineados, y en otro tuvo relaciones carnales, ositos winniepoo y naves de guerra en el Golfo.
Pero eso no es suficiente para explicar qué sucede en ese ámbito, las Relaciones Exteriores, inmune a las miradas de sospecha que suelen sufrir el PAMI, los sindicatos, los clubes de fútbol, los concejos deliberantes, las policías o el Fondo de Reparación Histórica.
En efecto, en el Ministerio de Relaciones Exteriores todo parece perfecto y lejano, como si la gravedad del ceremonial, los secretos de Estado, los mensajes cifrados, los tratados no menos secretos y las metáforas ya clásicas del lenguaje diplomático lo mantuvieran a salvo del derrumbe del paradigma estatal que viene arrastrando el país desde 30 años atrás.
Como si hubiera una política permanente.
Los funcionarios del área, entretanto, tienen otras preocupaciones más acuciantes, como los futuros destinos.
Silenciosas batallas internas, acomodos y apellidos patricios influyen en un mercado de trabajo cerrado al que matiza cada tanto la competencia desleal de los “destinos políticos”, donde París es un premio y Karachi un castigo.
Aunque nunca viene mal el padrinazgo de un tío embajador o una familia ilustre, los aspirantes deben pasar un curso obligatorio en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), donde se verifica la influencia de un “club de los famosos” de linaje archiliberal denominado CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
A través de su promotor vitalicio Carlos Muñiz, desde el CARI se organizó el Instituto en 1963, y varios de sus miembros -casi todos, para ser más precisos- tuvieron cargos de gobierno y dictaron materias en él, como por ejemplo:
– En la década del 60, el canciller Miguel Ángel Zabala Ortiz decidió el envío de tropas para secundar a EEUU en la invasión a República Dominicana y el embargo contra Cuba.
– La última dictadura militar realizó actividades clandestinas en apoyo de la contra nicaragüense. Luego se supo que el dueño de ingenios y menemista Carlos P. Blaquier financiaba a los represores. Mientras esto sucedía, el país vendía gran parte de su producción triguera a la URSS.
– Durante la aventura de Malvinas, varias figuras del gobierno, como el canciller Nicanor Costa Méndez, el representante de la Unión de Bancos Suizos y ministro de economía Roberto T. Alemann, el almirante Molina Pico y otros, también pertenecían al CARI, tanto como Blaquier y Zabala Ortiz.
El objetivo de aquel disparate fue despojar a la Argentina de las reservas petrolíferas marítimas, y no recuperar una hermanita perdida.
En el cuerpo de profesores del Instituto del Servicio Exterior se destacan Elvio Baldinelli, del Bank Boston y ex presidente del Banco Central en la época de Martínez de Hoz; Carlos Floria, uno de los ideólogos del golpe del 76; el economista Felipe de La Balze, adiestrado en la universidad de Princeton, ex funcionario del Banco Mundial y el Citicorp y profesor de Flacso.
Todos ellos también miembros del CARI, por donde han pasado también figuras del más puro liberalismo y el gran poder económico extranjero, que es lo mismo, como Helbling, Estrany y Gendre, Dagnino Pastore, Rodríguez Giavarini, Grüneisen, Wehbe, Herrera Vegas, Aguirre Lanari, Zorraquín. Pertenecen asimismo Mario E. Vázquez, presidente de Telefónica de Argentina S.A., y Jeannette Arata de Erize, directora del Mozarteum y viuda de Adalbert Krieger Vasena.
Cada uno de esos apellidos podría merecer un capítulo completo en la historia de la decadencia argentina.
No se requiere mayor perspicacia para concluir que, si el CARI influye decisivamente sobre el Instituto del Servicio Exterior, ámbito donde se adiestran los futuros embajadores, éstos, ya como funcionarios estatales y representantes del país, tendrán pocas oportunidades de actuar con una perspectiva nacional, situada, a partir de nuestros propios intereses como nación.
Con semejante plantel, no debe resultar fácil cambiar el eje de una política cuando un nuevo gobierno asume con perspectivas que difieren de ese modelo tradicional.
Misión cumplida
En febrero pasado, y cuando los cortes de ruta de los vecinos entrerrianos estaban en la primera plana de todos los diarios, el canciller Jorge Taiana detalló lo realizado por su área frente a los senadores.
Tratándose de una cuestión que viene de mediados de la década del 90, fueron varios los funcionarios que, desde Guido di Tella en adelante lo precedieron en el Palacio San Martín, por lo que el actual ministro, con su presente griego, hizo un loable esfuerzo por justificar el pasado despliegue técnico de los distintos comités, oficinas y departamentos que se movilizaron en su área para enfrentar con las armas de la diplomacia la rígida postura de Uruguay.
Y no podría ser de otra manera, porque en el conflicto tuvo un rol preponderante su actual segundo, el secretario de Política Exterior Roberto García Moritán (h), designado por Carlitos Saúl al frente del CARU (Comité Administrador del Río Uruguay), organismo estatal binacional, que entendía en todos los problemas atinentes a la aplicación del estatuto vigente desde 1975, y que según Taiana, había sido violado tres veces por nuestros compatriotas rioplatenses.
La primera, en octubre de 2003, cuando aprobó la instalación de la planta de la empresa española ENCE. La segunda, en febrero de 2005, cuando aprueba la segunda planta de la finlandesa Botnia. Y la tercera en julio de 2005, cuando hace lo propio con la terminal portuaria sobre el río.
Mientras esto sucedía, Taiana explicó que la Argentina tenía “información extraoficial” sobre la firma de los acuerdos con las empresas y la reconversión productiva monitoreada por el Banco Mundial.
“La Argentina no se quedó de brazos cruzados frente a estos incumplimientos reiterados” e “intentó por diversas vías obtener que el Uruguay respetara las citadas normas”, dijo el canciller.
Entretanto, García Moritán, sin abandonar su responsabilidad en el CARU, iba acaparando crecientes responsabilidades mientras se sucedían los gobiernos: director coordinador de todas las Comisiones Binacionales vinculadas a la Cuenca del Plata (1999), director general de América del Sur (2001), subsecretario de Política Latinoamericana (2002) y director de Países Limítrofes y coordinador de las Direcciones de Límites y Fronteras, de las Comisiones Binacionales vinculadas a la Cuenca del Plata y de Mercosur (2003).
Hijo de un diplomático homónimo, García Moritán entró al Servicio Exterior en la misma promoción que integraron Elena Holmberg y Gregorio Dupont. A poco de egresado, obtuvo un primer premio precoz: fue designado en el consulado en New York durante 1974, con 27 años de edad y una vida por delante, circunstancia que aprovechó el joven para obtener un master en Política Internacional en el New School for Social Research, Nueva York.
Secretario de la embajada en EEUU desde 1976 a 1978, tuvo una destacada actuación en el gabinete del ministro Costa Méndez durante la guerra de Malvinas. Una foto de época lo muestra entre el ministro y el general Alexander Haig en medio de las negociaciones que derivarían en la vergonzosa derrota de las fuerzas comandadas por el general Menéndez.
Dirigente del partido Unión Por Todos, de Patricia Bullrich, el embajador García Moritán no tuvo la mala suerte de otros egresados del Servicio Exterior a quienes se reservan destinos poco propicios como Angola o Mongolia.
Después de Malvinas estuvo destinado varios años en Ginebra, en la misma época en la que las FFAA inventaron varias empresas fantasma con sede en Suiza para construir el misil Cóndor. Desde ese momento se convirtió en experto en desarme, armas nucleares y químicas.
En 1999 el Consejo de Seguridad lo nombró en el equipo de la ONU que presionaba a Saddam Hussein para que abandonara la fabricación y almacenamiento de armas de destrucción masiva, rumor infundado que, como todo el mundo sabe, derivó en la invasión a Irak por parte de la Coalición de la Libertad.
En marzo de 2001, (gobierno de De la Rúa) el doctor Ricardo Monner Sans denunció ante la justicia que el CARU había retenido indebidamente 5 millones de dólares.
“El CARU habría financiado, en julio de 1999, un viaje de seis delegados -uno de ellos con esposa- a España y de dos choferes del ente con 2 mil dólares de gastos personales.
Además, otros dos delegados que no viajaron habrían recibido una compensación de 2 mil dólares y a pesar de que son funcionarios ad honorem, cada delegado habría recibido unos cinco mil dólares mensuales en concepto de gastos de representación y dietas diarias», sostuvo el denunciante, quien más adelante afirmó: “García Moritán habría cobrado viáticos entre agosto y febrero del año pasado pese a encontrarse en Buenos Aires”.
Según los diarios de la época, la denuncia especifica también que “por una reunión de una hora y media realizada en Buenos Aires el 25 de febrero del año pasado, 12 empleados y 3 choferes del CARU habrían cobrado 5 mil dólares en concepto de dietas y viáticos” y que “en el presupuesto del año 2000 el CARU habría tenido más 200 mil dólares en gastos de funcionamiento para hoteles, comidas, muchas de ellas con shows artísticos, pasajes, y compra de 12 automóviles como Nissan Vanette, Toyota Land Cruiser, Corrolla, etc.”
La denuncia fue investigada por el juez Urso. Tuviera o no asidero, el CARU no daba señales de vida y el Uruguay avanzaba a paso firme con la celulosa.
Ya en 2004, el Canciller Bielsa -relató Taiana a los senadores- había aceptado de buena fe la promesa que su par uruguayo le hizo respecto de la información que aportaría el Uruguay a fin de que se pudiera establecer el impacto ambiental.
Sobre la base de esta promesa, ambos cancilleres consideraron útil que la CARU anticipara un esquema de monitoreo de la calidad ambiental en el río Uruguay para el caso de que se instalara una planta, aunque ese organismo no dispone de un Programa de protección, preservación y sustentabilidad de la cuenca. No ha logrado desde 1996 que se le financien 300 mil dólares para su realización, aunque según la denuncia de Monner Sans, dinero para viáticos no faltan en la caja chica.
Ni se entiende por qué sus funciones incluyen viajar a España, fuera del área de su competencia como organismo administrador del río Uruguay, incluyendo esposas. Como se sabe, una de las pasteras (Ence) es de nacionalidad española.
Cuando resultaba evidente que el CARU era impotente para aportar una solución diplomática, y en vista del triunfo de Tabaré y el Frente Amplio, en mayo de 2005, ambos presidentes acuerdan conformar un Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel, GTAN.
Para esa misma época, la cancillería envía una nota a su par uruguayo, señalando “la gran preocupación del gobierno nacional por las graves consecuencias del impacto ambiental que estas plantas podrían producir, sin perjuicio de los procedimientos de control y monitoreo conjunto por parte de la CARU”, que como se dijo, no podían hacerse.
Acuciado por una gestión activa, la del presidente Kirchner, y la presión inocultable de los vecinos de Gualeguaychú, el GTAN se constituyó con gran celeridad, y el 3 de agosto de ese año comenzó sus actividades.
No hubo avances. El gobierno argentino se vio obligado a notificar formalmente al Uruguay la existencia de “una controversia”.
El 30 de enero de 2006, el GTAN -conducido por el embajador Raúl Estrada Oyuela, miembro del Comité Ejecutivo del CARI- dio por concluidas sus actividades sin haberse podido alcanzar un acuerdo.
Y así se llega a La Haya.
Cabe preguntarse si los funcionarios cumplen las directivas políticas del Poder Ejecutivo, o si por el contrario, actúan autónomamente.
Y sobre todo, a quién beneficia este conflicto que quizás pudo arreglarse en términos más aceptables para ambas partes.
Ningún país del sur saca ventajas de estos tribunales internacionales. En 1902, a raíz de las amenazas de bloqueo a Venezuela efectuada por Alemania, Inglaterra e Italia como países acreedores, el canciller Luis M. Drago lanzó al mundo su famosa doctrina.
Notificado de la teoría argentina, el Tribunal Internacional de La Haya llegó a la conclusión contraria y dejó a la Doctrina Drago en el papel de letra muerta.
Para los magistrados, la deuda externa de un país sí podía motivar bloqueo, bombardeo, apropiación de rentas de la aduana, conquista territorial, ocupación o cualquier otro tipo de resarcimiento y venganza que decidieran los prestamistas.