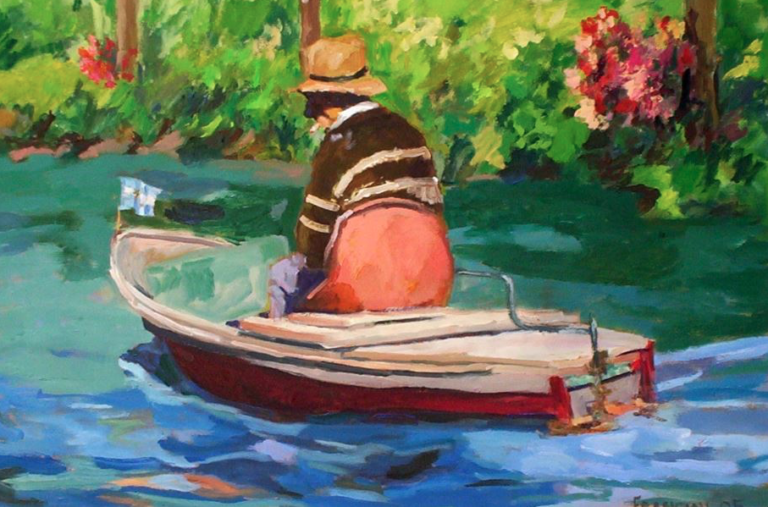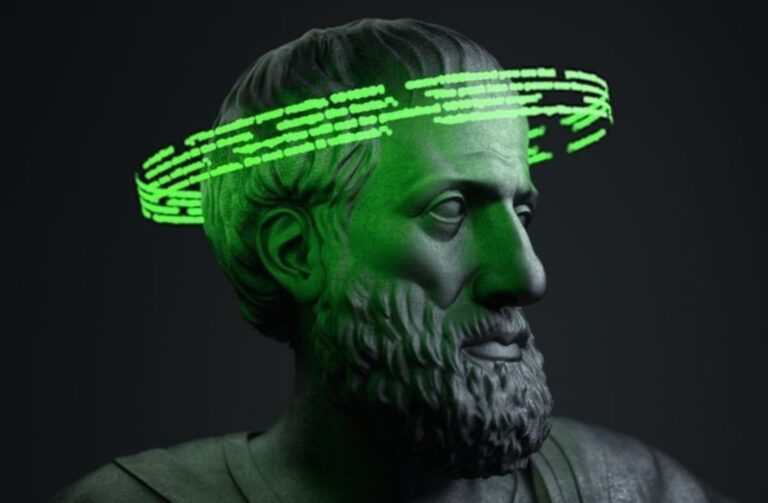VIAJE. Tres en punto de la tarde. Zulma y Gabriel están en el lugar exacto de Gobernador Roca sobre la ruta 12, en el cual convenimos encontrarnos. El calor es acuciante y ella tiene la gentileza de cederme el asiento del acompañante. Para acomodarme, debo correr un machete que está sobre el piso. El arma o herramienta, según el caso, me llama la atención. Pregunto si vamos a Loreto de expedición, a lo cual Zulma responde:
-Casi, quiero aprovechar para ver la tumba de mi abuelo y de mi padre, el cementerio está abandonado y solo se puede entrar macheteando la capuera, el intendente Toledo, tiene todo abandonado.
Para mitigar el calor bajamos los vidrios de las ventanillas y Zulma Bitón, bisnieta de unos de los pioneros de la refundación del pueblo de Loreto a comienzos del siglo pasado, reparte un tereré bien refrescante. Entre “tere” y “tere” me cuenta de la llegada de migrantes ucranianos, alemanes, japoneses y rusos que huían de la Primera Guerra Mundial, y de su bisabuelo Nicolás, quién desertó del ejército imperial ruso, para con 19 años establecerse en Loreto y dedicarse a la apicultura. Hablo de “refundación”, porque antes de los migrantes eurocéntricos y japoneses, en el pueblo de Nuestra Señora de Loreto, hubo asentamientos de guaraníes con los cuales los jesuitas en el siglo XVI construyeron un Tupa m´bae (Tierra de dios) similar al de San Ignacio y Santa Ana, o sea: las llamadas reducciones, arrasadas por bandeirantes, mamelucos y los ejércitos de oligarcas porteños y orientales, en el año 1767.
Zulma me previene, que las ruinas no son iguales a las de San Ignacio.
-También son patrimonio de la humanidad. Pero el intendente tiene todo abandonado –lo vuelve a recalcar— hicieron un cementerio nuevo, pero al que está en las ruinas lo abandonaron.

Gabriel conduce raudamente. La distancia desde Roca a Loreto es de 25 kilómetros, prácticamente en línea recta, pero la entrada al pueblo se torna laberíntica en un rotonda con curvas muy cerradas que finalmente llevan al pueblo. El diseño es un tanto raro, ya que el camino de acceso no nos deja entrar por debajo del arco que da la bienvenida a los visitantes, sino que tenemos que ir por un costado. Ese detalle la enardece un tanto a Zulma, que dice:
-No sé quién proyectó esa entrada, debe ser el único lugar donde no pasás debajo del arco para entrar. Al intendente se le ocurrió cerrarlo y hacer una plaza para que la gente vaya a tomar mate a la tarde. En este pueblo solo viven dos mil personas, bien podría vivir del turismo, como San Ignacio, pero no hay ninguna iniciativa, ni del municipio, ni de la gente.
Una vez que sorteamos el laberíntico acceso, entramos a Loreto, mientras el pueblo entero duerme la siesta obligada por el calor.
LUGARES. En un determinado momento pasamos frente a la cárcel instalada en el lugar y Zulma me señala que antes, en el mismo predio, hubo una estación del INTA, pero la cerraron para construir el penal. Irónicamente apunta: ¡Un gran progreso! ¿No? Como no encuentro muy atractiva la postal carcelaria, seguimos de largo sin sacar fotos y nos desviamos por un camino de tierra que nos lleva a la casa del bisabuelo Nicolás. De pronto, en el medio del monte, hay un claro con una edificación de dos plantas, una verdadera casona también en ruinas, pero habitada. En el patio pelado unas gallinas picotean la tierra. Zulma me señala las ventanas de dormitorios, la cocina, el patio con galería donde jugaba con sus hermanos y me dice:
-No sé quiénes son los dueños, pero plantaron pinos en toda la chacra y dejaron la casa con esta gente como cuidadores. Todo muy abandonado. Ahora vamos a ir hasta mi chacra, te quiero mostrar algunas cosas.
Allá vamos, nos metemos por caminos tortuosos, las casas bajas parecen adormecidas y abandonadas bajo el sol tórrido y no se ve presencia humana en ningún lado, es como si atravesáramos un pueblo fantasmal perdido entre los montes achicharrados. En una esquina nos detenemos, Zulma me muestra un mojón corrido unos diez metros que marca el límite de su propiedad y sobre el trazo de lo que debería ser una vereda: una hilera de ranchos de madera de pino construidos en infracción.

-A la gente que lo hizo la trajeron de San Ignacio, los habían desalojado y los trajo el intendente. En lugar de darle una solución, agregó un problema. Acá a la vuelta hicieron un basural.
Caminamos unos metros y en una hondonada, se ve el brillo de la basura tecnológica, pedazos de televisores, restos de heladeras y cientos de botellas plásticas, todo muy contaminante. Zulma acota que:
-Ni siquiera pasan a recoger la basura o a limpiar. La gente viene y tira al monte lo que se le ocurra, no hay conciencia del mal que se está haciendo con esto. Venías antes y encontrabas sembrados de todo tipo, ahora nada. Decime si en un pueblo con menos de dos mil habitantes, las cosas no podrían ser de otra manera.
Seguimos el viaje hacia las ruinas jesuíticas, pero antes pasamos por la iglesia sobria y blanca del lugar, enfrentada a la edificación donde funciona el Concejo Deliberante. Me llama la atención que al lado funcione una biblioteca popular, así lo indica una chapa de metal y comento:
-Al menos hay una sala de lectura. En Roca donde vivo, que tiene cinco veces más de población, no hay una sola biblioteca pública, mucho menos una librería.
-No creo que funcione –agrega Zulma— debe haber libros del tiempo de mis abuelos. Y la gente ya no lee. Vamos a las ruinas.
Hacia ese encuentro de historia que sobrevive incrustada en el monte, partimos.

RUINAS. La entrada es muy atractiva. Al trasponer una arcada colonial, se ven dos edificaciones. En una funciona un museo y hay un patio, canteros de piedras poblados de romero, salvia, rosales y árboles frutales. Seguimos a Gabriel que avanza machete en mano por el sendero verde y sombreado. Más allá de la sombra, el calor agobia, pero caminamos a paso firme hasta que a unos cien metros encontramos los primeros restos de las ruinas. Son fragmentos de muros de piedras abatidos entre la vegetación. Más adelante nos topamos con los restos de las escalinatas del templo derruido. A un costado, cercadas para una mejor conservación, se pueden ver los restos de las letrinas, los baños y los lavaderos, al fondo un muro macilento se pierde entre el follaje espeso del monte. Ese silencio cautivante, de pronto se ve invadido por el zumbido de unas abejas que hicieron su panal en el hueco del tronco de un árbol más que centenario. Gabriel se agacha para recoger una hoja marchita, con distintos tonos de ocres, cuando la tiene entre sus dedos se yergue y me la da, diciéndome:
-Un regalo del monte misionero para usted, que quiere a los árboles.
Acepto complacido el obsequio, parado en una hondonada en el terreno. Zulma me dice que vamos a encontrar muchas más por el camino, son pozos cubiertos por el pasto. Excavaciones furtivas de pobladores, que durante las noches buscaban tesoros, restos arqueológicos, para venderlos a contrabandistas y coleccionistas. En la recorrida encontramos un monolito indicador de que a unos trescientos metros está la tumba del jesuita Antonio Ruíz de Montoya, quien estuvo desde los inicios de la reducción de Nuestra Señora de Loreto y después de la expulsión partió hacia Lima donde murió. Tiempo después, un grupo de guaraníes viajó hasta esa ciudad y trajo los restos o lo que quedaba de los huesos, para enterrarlos en el cementerio indio, tal como lo había deseado al decir previo a su muerte: “No permitan que mis huesos queden entre españoles, aunque muera entre ellos; procuren que vayan donde están los indios, mis queridos hijos, que allí donde trabajaron y se molieron, han de descansar”.
Dado el calor y la hora, desistimos de ir hasta la tumba del consecuente Ruiz de Montoya y nos encaminamos hacia la salida.

CEMENTERIO. A unos cincuenta metros de la senda por la cual retornábamos se encuentra el viejo cementerio de Loreto, construido en el predio donde están las ruinas, al acercarnos, se puede contemplar la imagen de una necrópolis propia de novela gótica. Lápidas de mármol resquebrajadas entre las malezas, tumbas cubiertas por persistentes enredaderas, árboles tortuosos creciendo entre los senderos imaginados por estar escondidos entre la capuera. Zulma tomó el machete y comenzó a machetear el prolífico yuyal, apenas avanzó unos pasos, retrocedió unos pasos asustada por los coletazos de los lagartos ariscos. Volvió a avanzar un poco, hasta que Gabriel le dijo:
-Mejor pedirle a alguien que venga a limpiar, debe estar lleno de víboras el lugar.
El argumento la convenció y dijo un tanto enojada:
-No puede ser que el municipio haya abandonado el lugar. No puede ser que uno no pueda visitar a sus muertos, porque el cementerio está cubierto de capuera. Es una desidia total y una falta de respeto.
Lo extraño era, que en una esquina, solo estaba en condiciones aceptables, el panteón de la familia japonesa apellidada Sato. Incluso se veían flores dejadas no mucho tiempo atrás en alguna de las placas de bronce. Se observaba que el primer Sato enterrado allí, fue en el año 1930 y el último en 2015, un joven fallecido tres días antes de cumplir los treinta. Mientras sacaba fotos, dada la atractiva visión del lugar, imaginaba la pronta aparición de algún fantasma, aunque la hora aún luminosa, no era propicia para tales sucesos.
Entre la decepción y el enojo, Zulma propuso irnos por el camino del fondo, por el cual se podía acceder a las ruinas sin tener que pagar la entrada –según contó— mientras avanzábamos veíamos restos de murallones entre el follaje o el resto de una columna de piedra enclavada en el medio de un pinar. De pronto, le ordenó a Gabriel que frenara frente a una casa de madera, atravesada de ruindad y en donde en el lugar en el que tal vez fue un parque, se veían hovenias, nísperos, ciruelos y cerezos. Árboles plantados en ese lugar selvático, donde el primer Sato edificó su casa y su jardín japonés. Así, de este modo un tanto particular, terminó el pequeño viaje a las ruinas de Loreto. Un pueblo donde al atardecer, la gente va a tomar mate a una placita instalada, en el lugar por donde debieran entrar los autos y mira pasar con nostalgia de vaya uno a saber qué, a los micros y camiones que transitan la ruta 12.
Fotos: Eduardo Silveyra