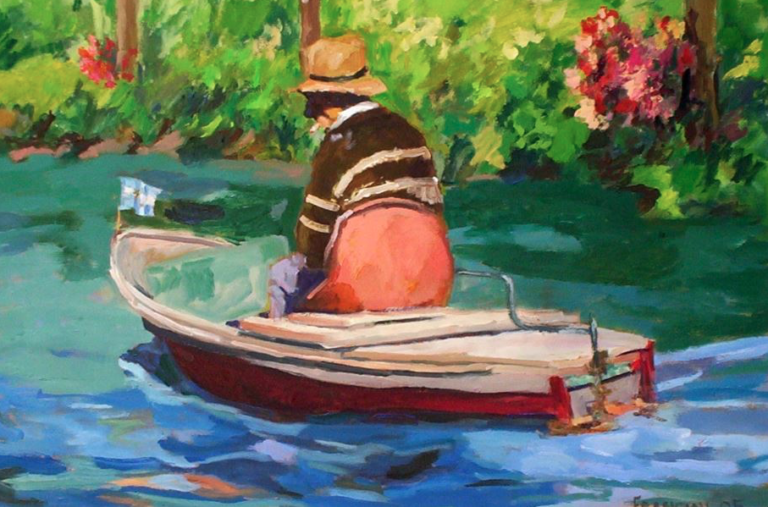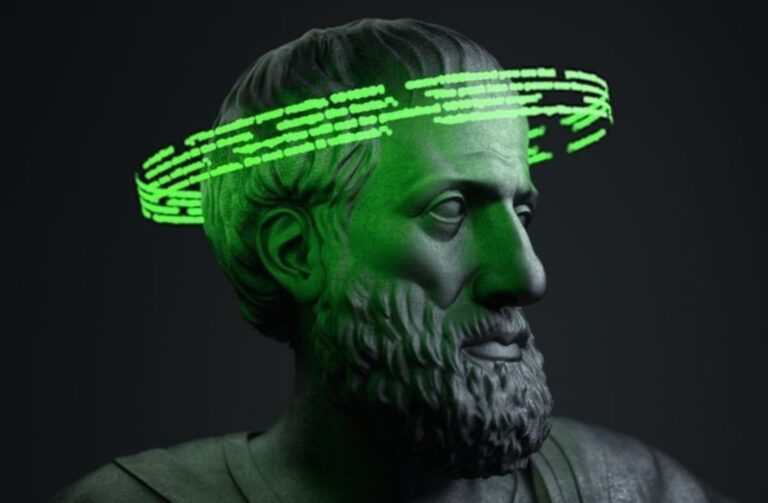A las 12 de la noche del 13 de febrero del 2010, Buenos Aires se desgajó. Se habían visto grandes grietas en la Avenida General Paz desde muchos días antes -meses-pero como se acababa de inaugurar una nueva autopista de circunvalación de la ciudad, se las llenó con asfalto, para ir tirando. Años más tarde, historiadores y antropólogos, ingenieros y urbanistas debatieron largamente las razones de la división entre Buenos Aires y los que hasta entonces habían sido su país y su continente, y se elaboraron distintas teorías.
La más convincente la propuso un ingeniero. Pasando por arriba de complicados cálculos de fatiga de materiales contra pesos específicos, la gente la conoció como Teoría del Troquelado.
Al parecer, las perforaciones de los pilotes de las autopistas elevadas y la trama cruzada de los subterráneos habían sido demasiado para el subsuelo. Esa fragilidad se habría combinado luego con una marea especialmente alta del Río de la Plata y Buenos Aires se desprendió como una figurita, por la línea de puntos.
Lo cierto es que sin demasiados ruidos ni temblores, la ciudad comenzó a flotar, avanzando hacia el sudeste a una velocidad de dos o tres nudos y girando lentamente sobre sí misma. La lógica dice que debió haber víctimas, pero nunca se precisaron. Faltaban y sobraban personas, por supuesto, pero todo el mundo, a un lado y otro de las costas de la General Paz y el Riachuelo supuso que habían quedado enfrente.
Las comunicaciones entre Buenos Aires y Nueva Buenos Aires -el enorme anillo del conurbano que quedó alrededor de la Bahía de Buenos Aires, perdón por la redundancia- tardaron años en restablecerse, y las relaciones diplomáticas mucho más.
La ruptura no fue un imponente espectáculo de la naturaleza sino algo bastante desagradable. La ciudad fue dejando tras de sí, en la cañada cada vez mayor que la separaba de la otra orilla, un rastro negro de grasa y petróleo. Hubo un corte general e inmediato de luz, al romperse las redes de alta tensión; duró cuatro días completos.
Para cuando se logró restablecer cierto caudal de energía, Buenos Aires estaba muchas millas aguas abajo, atravesando el límite entre el río ancho y el mar abierto, pero desde el amanecer del primer día las personas que fueron juntándose en las costas pudieron seguir la subida gradual del color del agua por la escala del marrón rojizo al verde, y ver como el río color de león se llenaba de blanca espuma salada.
El movimiento de giro a favor de las agujas del reloj, que después se calculó en una revolución promedio cada 32 horas, pero que no era regular sino que parecía depender de viento, oleaje y corrientes, tuvo influencia en el comportamiento inmediato de los porteños, todos cautivados por una vaga euforia.
La suave brisa de olor cambiante acentuaba la sensación de alegría y futuro. A contramano de la catástrofe.
Durante muchos meses de deriva, los ciudadanos flotantes se ocuparon poco y nada de saber que había sido de su país.
A esa especie de suave borrachera -aún sin estar en la orilla, el giro hacía que el sol cambiara de ángulo en redondo a lo largo del día y las luces y sombras destacaban y apagaban volúmenes; en los ámbitos cerrados se percibía una leve sensación centrífuga, más neta en las orillas y suave en el centro- se agregó el que hubo que ocuparse con urgencia de cosas prácticas.
Casi todo el mundo dejó empleos que habían perdido momentánea o definitivamente su sentido y participó de los trabajos de reparación de cables y cañerías de agua, lo imprescindible para la supervivencia inmediata. También de consolidar las orillas y el fondo, porque la ciudad no era una isla sino algo así como una embarcación enorme, de unos veinte o treinta metros de calado y durante los primeros meses se temió (nunca se supo si con fundamento) que terminara por desmigajarse.
Al Gobierno de la Ciudad se le ocurrió un idea simple que funcionó: llenó lo que habían sido las líneas más profundas de subtérraneo -rotas en el suelo y en contacto con el agua, como canaletas al revés- con larguísimos tubos de tela de avión y los mantuvo inflados con compresores de aire, como a los muñecos de los peloteros.
Mientras se mantuvieran los corredores inflados, se podría seguir flotando sin riesgo, no importaba por cuanto tiempo. Los sistemas mínimos de energía y agua se repararon mucho antes de que el nuevo uso de los subterráneos estuviera concluido, aprovechando el movimiento de rotación para instalar dínamos en las orillas y llenando al máximo todos los depósitos posibles de agua del río para purificar; no sólo los de Obras Sanitarias sino dársenas, diques y lagos artificiales, como solución provisoria.
Aunque todos participaron de la urgencia, pocos sabían a fondo como funcionaban los sistemas, pero la relativa facilidad con que se solucionaron los problemas inmediatos dotó a los porteños de una confianza en sí mismos mucho mayor que la que ya les había dado la naturaleza sin razón aparente.
Muchas personas simples creyeron siempre que el Gobierno de la Ciudad había inventado un prodigioso motor, y que ése y los gobiernos sucesivos controlaban de algún modo no demasiado preciso la navegación. A través del suelo se podía palpitar la vibración de la estructura flotando.
Nunca pudo probarse esta idea en la historia independiente y marinera de Buenos Aires, pero fue durante y después de ella el eje de muchas disputas políticas.
Lo cierto es que a nadie, ni en el gobierno ni en el llano, se le ocurrió dirigir las obras hacia el objetivo de que la ciudad retornara a su lugar en el mundo y se quedara en él. Quizás no hubiera sido más trabajoso que el conseguir que siguiera navegando.
Todas las luces de la ciudad se encendieron al mismo tiempo, en la cuarta medianoche desde la de la separación de tierra firme. En las playas de Montevideo las parejas que miraban el ríomar a esa hora exacta, quedaron maravilladas. Una joya increíble llenó de golpe la mitad de la línea de horizonte.
Era tan basta que generó algo de sombra sobre las playas, como la luz de la luna. Los montevideanos tardaron una hora larga en darse cuenta de que la línea de luz se movía.
Buenos Aires tardó dos días completos en pasar, y sus millones de cristales eran tan refulgentes a la luz del sol como sus luces artificiales durante la noche. Recién cuando de una mitad del horizonte había pasado a la otra, las sirenas de los barcos de los dos puertos, el que se quedaba y el que se iba, rompieron a bramar y sus despedidas graves retumbaron entre el agua y el cielo por horas.