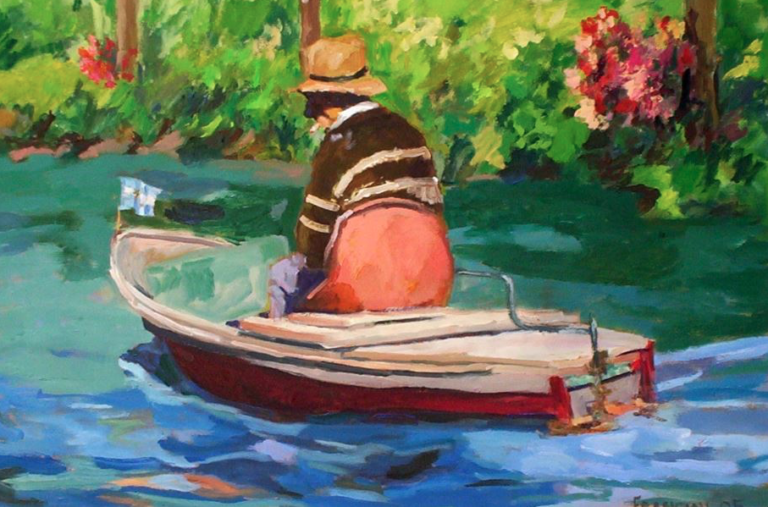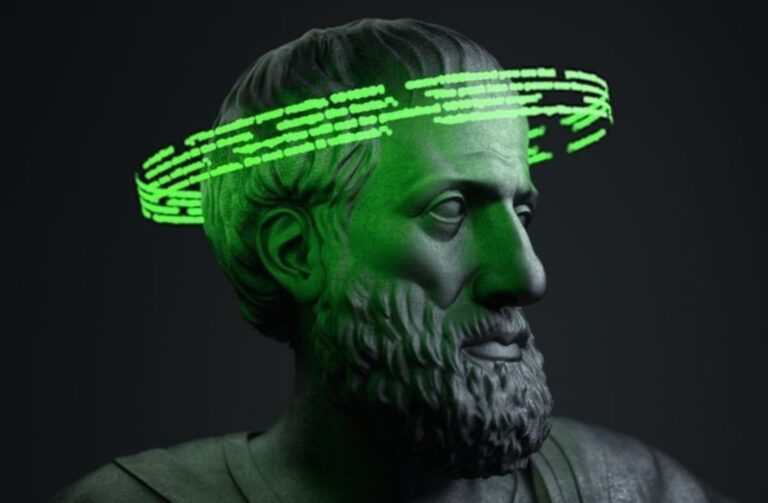Para que un Estado pueda intervenir o controlar eficazmente una sociedad nacional, los funcionarios deben saber cómo hacerlo y estar convencidos de que eso es bueno. Como tal cosa no sucede, habría que comenzar por el principio.
Existen todavía algunos incrédulos para los cuales John Maynard Keynes fue una especie de mago extravagante que descubrió la inmortalidad del cangrejo.
Si el Estado británico decidió gestionar la demanda global participando en la economía, fue para apuntar a la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación… británica.
No más que eso.
Y lo consiguió.
Difícilmente sir John haya pretendido que sus herramientas fueran tomadas como modelo universal, pero el éxito fue seguido por muchos, porque las economías funcionaban, el dinero circulaba generando riqueza y los PBI no se estancaban.
Las corporaciones vieron así incrementados exponencialmente sus negocios, ampliándolo a nivel global, y los sindicatos pudieron negociar mejores sueldos y condiciones laborales para sus afiliados. Esos empresarios consideraban que el bienestar de los obreros estaba relacionado con sus ventas, y que el ideal económico no consistía en mucho dinero en pocas manos que derramaban (se les caían las moneditas) sino mucho dinero tan repartido como un sistema capitalista lo pudiera concebir y aceptar.
Es cierto que ese modelo provocaba inflación, pero para controlarla no se necesitaba utilizar una bomba neutrónica.
No hay mal que dure cien años, porque, desde la crisis petrolera del 73 (dos años antes, Nixon había terminado con la conversión dólar/oro), llegó la primacía del capital financiero y la especulación bursátil se globalizó. Desde entonces, al ritmo de un fenomenal desarrollo tecnológico, ya no fue tan importante producir como vender y ganar con los bienes intangibles.
Comenzó el reinado de las marcas. Los sindicatos aceptaron reducciones salariales y se señaló al costo laboral como causa principal de pérdida de competitividad.
Con esa lógica, el salario debía oscilar entre cero y lo mínimo para no caer en la inanición.
Eso requería de un soporte ideológico-cultural y de un convencimiento global que Keynes y sus seguidores no habrían compartido. Tuvo razón Galbraith cuando, poco antes de morir, reconoció que los neoconservadores de Mont Pèlerin triunfaron luego de que los neokeinesianos se refugiaran en escribir artículos en periódicos que nadie leía, mientras los últimos se desplegaban por las principales universidades del mundo, creando (ya) varias generaciones de economistas clonados con las verdades perpetuas del mercado.
Las medidas keynesianas fueron el basamento de la grandeza de los países del Primer Mundo. Las premisas neocon, entretanto, herederas del monetarismo, se convirtieron en Verdad Revelada en todo el mundo, comenzando por los países que las sufrirían en carne propia.
Y cómo.
La supuesta universalidad no es nada nuevo para nosotros. Históricamente, las ideologías surgidas allá en el Norte han sido exportadas con éxito al Sur. Así, para dar un ejemplo cercano a la chicana, los marxistas hindúes luchan por entender qué significó dialécticamente la destrucción de la industria textil de la India por parte de Gran Bretaña, algo que contribuiría al Progreso General de la Humanidad.
El dogmatismo neocon consistió en que las recetas -aplicadas por primera vez, cabe recordarlo siempre, por la dictadura de Pinochet- se convirtieron en verdades inapelables e indiscutibles, y su éxito se pudo mantener en pie mientras se pudieron barrer bajo la alfombra sus “efectos colaterales” o “efectos no deseados”. Hay que reconocer su amplia capacidad de simulación, basada en gran medida en el papel de los medios de comunicación y los sistemas educativos.
Pero ya no convence a tantos.
2001 en Argentina
La crisis de diciembre 2001 demostró que el mágico seguro de cambio (convertibilidad), la apertura, las privatizaciones y la desregulación para generar trabajo y felicidad, bienestar y riqueza, eran un espejismo mortífero.
Por caso, sería sensato que “los que depositaron dólares reciban dólares”, si Argentina hubiera tenido la potestad de emitirlos, cuestión todavía no reconocida por esos cabezas duras conocidos como “ahorristas”. Si el cómico Artaza depositó dólares es porque en esos años el gobierno -con el aval de media sociedad, incluido Artaza- había aceptado que fuera la Reserva Federal de EEUU y no el Banco Central quien dictaba la política monetaria local. El BCRA, entretanto, se había convertido en el nombre de fantasía de una agencia de cambios que entregaba dólares a cambio de declaraciones juradas. Hasta el último dólar que circulaba entonces debía ser adquirido (a interés creciente) por el Estado a los bancos extranjeros, esos mismos que tenían aquí sus sucursales.
Luego de la crisis, los bancos desconocieron ser sucursales de algo: sus marcas, modalidades, denominación y pertenencia al gran conglomerado financiero mundial eran otra fantasía.
Cada uno de esos dólares se sigue debiendo, es la deuda externa, deuda que deberán pagar los descendientes de todos, incluso los de los ahorristas que depositaron dólares.
Las privatizadas cobraban tarifas dolarizadas que se ajustaban según la inflación de EEUU. Después se demostró que ninguna de ellas había realizado las obras comprometidas.
Hasta los desocupados cobraban 150 dólares mensuales financiados por el Banco Mundial. ¡Qué felicidad!
Estado versus mercado
Si bien Keynes no era socialista ni nada que se le pareciera, su distancia con las recetas neocon consiste en que, para el primero, el Estado debe cumplir un papel en la economía.
Para los segundos, sólo los “mercados” deben regular, imponer prioridades, determinar necesidades, y decidir quién vivirá o morirá.
¿Qué son al fin y al cabo “los mercados”?
Más allá del blabla, habida cuenta que el capital está concentrado, y que con esa concentración no cuentan las decisiones de uno solo, algunos cuantos o muchísimos pequeños inversores, el “mercado” sería un eufemismo para referirse a un pequeño pero muy identificado grupo de grandes inversores.
La lógica de esa línea de decisiones señala que, por la existencia de las timbas globales “en tiempo real”, un inversor puede decidir la existencia o viabilidad de un país entero, en el que, por ejemplo, su producción primaria, exportaciones y servicios públicos están, todos ellos, en manos de un puñado de empresas controladas por ese solitario inversor. Ante la posibilidad evidente de que esto suceda, se teoriza luego sobre la “responsabilidad social” de los inversores, según la cual “nadie se atrevería a algo semejante”.
¿Por qué no?
La idea de que no hay nada más importante que el superávit fiscal es tributaria de esta forma de pensar. Es cierto que una combinación de superávit y reservas mantiene estable el precio del dinero, pero se exagera cuando en nombre de esa estabilidad, se dejan a la deriva servicios básicos como la salud o la educación.
Lo primero es lo primero
Algunos suelen referirse a un Estado mítico que podría volver a hacerse del petróleo, gas, teléfonos, ferrocarriles, obras hidroeléctricas, aguas corrientes, puertos, flotas navieras o compañías de aviación, sustraídos alevosamente al capital social argentino durante el reinado neocon.
Eso es bastante delirante.
En primer lugar, la mayor parte de las empresas públicas no se encontraban en una situación floreciente cuando fueron liquidadas.
En sucesivas oleadas, los elencos económicos neoliberales (Ricardo Zinn en el 75, los Chicago boys en el período 78-83, el grupo Sourrouille) habían creado condiciones para quebrarlas. Contaron con el apoyo entusiasta de los que lucraban directa o indirectamente con ellas: contratistas, proveedores, sindicatos y fuerzas armadas.
En los primeros años de la década del 90 (ver Verbitsky, Horacio: Robo para la Corona), Menem encargó a una oenegé denominada Fundación para la Modernización del Estado -en rigor una asociación ilícita formada por unos 50 altos ejecutivos de los grupos económicos privados- para que, designados sus funcionarios en cargos estatales, hurgaran meticulosamente en cada área a fin de identificar como si fuera sarampión, toda ley, decreto, resolución o disposición que contradijera el Consenso de Washington.
No hubo “cirugía mayor” en la administración central: sólo que se centralizó el poder en el grupo íntimo cavallo-menemista, dejando a las reparticiones con el título, el edificio, los escritorios y los gastos de caja chica, pero despojándolas de funciones concretas.
Las nuevas funciones, si las tenía, estaban sujetas al trazo mayor de la línea política: desbaratar el Estado.
Eso explica por qué el sindicato UPCN fue tan decididamente menemista.
A la vez, se fue troceando el Estado por feudos, que eran entregados a la actividad privada sin cambiar la apariencia. Todo había empezado mucho antes, con las privatizaciones periféricas de Martínez de Hoz.
Como los sistemas administrativos de hecho estaban tercerizados, los empleados estatales y los funcionarios se inventaban actividades.
Un ejemplo, entre tantos otros, es el Registro del Automotor. Descuartizado entre los amigos, está organizado de manera tal que, ante la eventualidad de un delito, un automóvil tiene pedido de secuestro en una provincia pero en el resto del país conserva un pasado inmaculado. Y como es tan rentable, el menemismo encontró una fórmula perfecta para mantener las aguas quietas: una parte ínfima de sus ganancias se reparte entre todos los empleados del respectivo Ministerio, quienes ven así incrementados sus salarios. ¿Quién va a patalear?
En rigor, el Estado delega en un privado el acto público de inscribir un automotor.
El Renar es otro ejemplo.
Organizado durante la dictadura militar para administrar las armas que se secuestraban “al enemigo interno”, en los 90 se le quitó el presupuesto proveniente del Tesoro y comenzó a financiarse exclusivamente con una alícuota de la venta de armas “legales” en las armerías, agrupadas en una Cámara.
Esa Cámara, como quien dice, tenía agarrado al Renar de las pelotas. Sus empleados, de hecho, no reportaban al Estado sino a su patrón, las armerías, importadores y fabricantes de munición.
Eran las armerías las que administraban el registro de tenencia y portación, y los requisitos para conseguirlos. El Renar se limitaba a llevar un Registro con los datos aportados por los vendedores. Cualquier comprador de armamento sabía que su proveedor de confianza le resolvería todo. El asesino loco que mató al chico Marsenac en la avenida Cabildo tenía un certificado psiquiátrico firmado por un traumatólogo.
De paso, Fabricaciones Militares siguió siendo estatal pero funcionaba en realidad como una empresa privada.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires incrementa periódicamente su plantilla de empleados. Sin embargo, gran parte de las actividades que realiza están privatizadas: recolección de residuos, sistemas informáticos varios, catastro, habilitaciones, permisos de obra, control de alimentos, con muchos etcéteras.
Si lo importante es la desocupación, está bien que 120 mil personas cobren sueldo. Pero en términos de eficiencia, con una tercera parte alcanzaría.
Si un helicóptero del Ejército marcha en auxilio de un municipio por un accidente natural (alud, inundación, terremoto, etc.), esa fuerza armada luego factura su actuación al municipio o a la provincia, como si se tratara de un emprendimiento privado.
No se trata de un acto solidario.
El Ministerio de Desarrollo Social es un comprador nato de programas armados por la fundación Grupo Sophia, una oenegé neoliberal financiada por los grandes grupos económicos.
El Grupo Sophia tiene programas para cualquier tema que a uno se le pueda ocurrir.
El Estado publicita controlar el trabajo en negro pero otorga aumentos “no remunerativos” y contrata a personal en negro, casi siempre por años, al cabo de los cuales el empleado sigue siendo un trabajador independiente.
Uno de los factores que se suele obviar respecto de la llamada “violencia del fútbol” es que, desde la gestión de Miguel Ángel Toma en adelante, la seguridad en las canchas está en manos de empresas privadas de vigilancia electrónica (cámaras, videos) y de algunos policías organizados informalmente en pymes que cobran sueldo por su actividad. Este adicional no es administrado por las instituciones policiales.
Y también esto
El Estado en todas sus formas sigue siendo un modo eficaz de pagar favores personales y políticos.
Alrededor y sobre todo dentro del Estado funcionan cientos de consultorías, organizadas o ad-hoc, que suelen vender la solución mágica mediante “proyectos” que luego se convierten en “programas”.
Si tienen financiación internacional, mejor.
El Estado, además, ha firmado decenas de convenios con universidades privadas para adiestrar a su personal, que reproducen las condiciones de clonación ideológica señalada más arriba.
Como contrapartida, no hay en los sectores políticos que critican el pensamiento neocon ninguna iniciativa tendiente a formar funcionarios con otra mentalidad.
Un ejemplo de los clásicos está en el área de Relaciones
Exteriores: es imposible ascender en la carrera diplomática sin pasar por el CARI, una todopoderosa oenegé neoliberal.
La crisis con Uruguay por las pasteras pudo haberse evitado si el organismo estatal llamado Comité Administrador del Río Uruguay (CARU) hubiera cumplido su cometido. Aunque sus funciones teóricas eran asegurar el cumplimiento del tratado bilateral, se limitaba a organizar fiestas y viajes por Europa para los representantes y sus esposas.
A medida que aumentó la influencia del Banco Mundial y BID en las decisiones internas (desde 1968 en adelante), el papel de las consultoras se fue generalizando. Es que los tecnócratas internacionales siguen una receta invariable para cualquier proyecto, sea de ingeniería, de modernización administrativa, de reinsersión de chicos de la calle, de compra de armamento policial, de prevención contra la drogadicción o cualquier otro.
Esa receta son los pasos a dar, siempre muy transparentes: pre-factibilidad, factibilidad, adjudicación y ejecución.
En todas ellas se requiere una consultora que primero diseña los trazos gruesos del programa o proyecto, luego hace la letra chica, después interviene en la adjudicación y por último, eventualmente, controla en nombre del banco, del Estado o de ambos.
Esas consultoras están formadas por los mismos funcionarios que deberían controlarlas, o en su defecto, las consultoras se ocupan de que los funcionarios se hagan ricos.
No es casual entonces que desde el 68 abunden dentro de los organigramas estatales las llamadas “unidades ejecutoras”, una denominación que sonaría de maravillas durante la dictadura militar.
La denominación “unidad ejecutora”, que es la encargada de ejecutar el proyecto y no de asesinar opositores, tiene la autoría intelectual del Banco Mundial.
Un objetivo prioritario de la dupla BM-FMI fue exigir la privatización de los grandes bancos estatales, sobre todo Nación y Provincia de Buenos Aires. Ya lo había obtenido con el resto de las entidades provinciales.
El Provincia no se privatizó formalmente, pero BAPRO (con sus dudosas inversiones en distintas actividades) es de hecho una empresa privada.
El actual gobierno no ha dejado de pedir préstamos nuevos, o terminar de usar los ya iniciados, con el Banco Mundial y BID. Como muestra, el de saneamiento del Riachuelo “en mil días”: el dinero pagó la consultoría, y el resto se desvió a otros fines.
Proyectos vigentes
Los préstamos/proyectos que actualmente se ejecutan, y que se pagan en dólares, son:
– APL 1, Reforma Sistema Agua Potable.
– Asistencia Técnica al Sistema Nac. de Pensiones.
– Caminos Provinciales.
– CREMA II, Recupeeración y Mantenimiento Rutas Nacionales.
– De Ajuste Estructural para la Transición Económica y Social.
– De Asistencia Técnica para la Modernización del Estado.
– De Bosques Nativos y Áreas Protegidas.
– Desarrollo de Pueblos Indígenas.
– Desarrollo Forestal.
– Desarrollo Municipal II.
– Desarrollo Provincial II.
– Educación Secundaria III.
– Educativo. PRODYMES I y II.
– El niño y Emergencia contra las Inundaciones.
– FOPAR.
– FOSIP, Sistema Nacional de Inversión Pública.
– Gestión de la Contaminación.
– LIL, Reforma Judicial Piloto.
– LUSIDA (Prevenc. SIDA y enf. de transmisión sexual)
– M3M, Municipalidad del III Milenio.
– Maltrato Social.
– MECOVI.
– Portección Social – Gestión del Plan Jefes y Jefas de Hogar.
– PREMER, Energía Renovable en Mercados Rurales Dispersos.
– PRESSAL. Reforma sistema Jubilaciones.
– PRL, Reformas Catamarca, Salta, Cördoba, Santa Fé, Tucumán.
– PROFAM, Desarrollo Integral de la Familia.
– PROFAR.
– PROINDER, Desarrollo de Pequeños Agricultores.
– PROMIN II, Salud Maternoinfantil.
– Promoción de Exportaciones.
– PROSAP, Desarrollo Provincial de la Agricultura.
– PROSS, de reforma de Obras Sociales (introdujo el PMO).
– Protección contra Inundaciones.
– Reforma Educación Universitaria.
– Reforma Sector Salud Maternoinfantil provincia Buenos Aires.
– SIEMPRO Red de protección Social.
– SINTyS, Sistema Nacional de Identificación Tributaria y Social.
– Transporte Urbano de Buenos Aires.
– VIGIA, Vigilancia y Control de Enfermedades Contagiosas.
Y no es cosa de hablar de cipayismo político.
Lo que existe en el Estado es una gran inercia, una gran incapacidad, una gran mediocridad a todos los niveles.
Algunos funcionarios (como Guillermo Moreno) advierten el problema pero no sólo no hacen nada para impedirlo, sino que siguen designando funcionarios con la misma mentalidad de los noventa.
Y esa es una materia pendiente del gobierno.