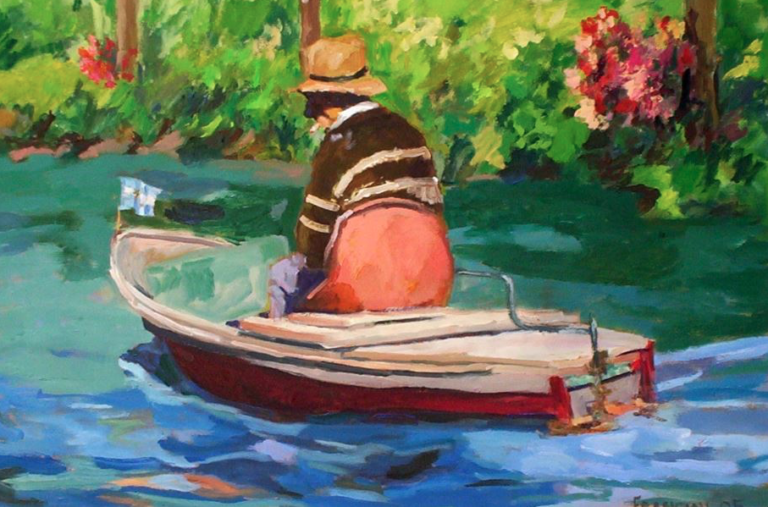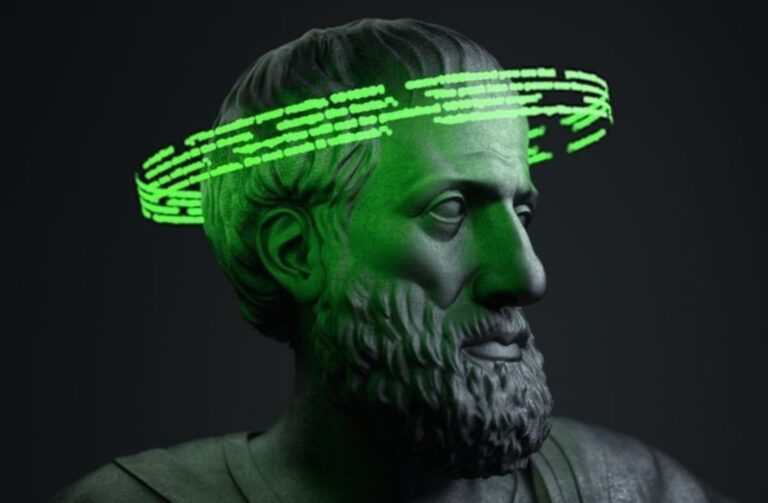Durante este año Estados Unidos ha multiplicado sus ataques contra Cuba. Desde acciones en la prensa hasta expulsiones y castigos por violaciones al bloqueo, mes a mes Washington despliega todo tipo de tácticas para acosar política y mediáticamente a la revolución cubana. Para muestra, basta leer este informe, dedicado a analizar cómo se desplegaron estas acciones durante febrero y marzo, un lapso en donde se puede verificar cómo cada agitación está acompañada por durísimos discursos lanzados desde el gobierno norteamericano. Una perspectiva que permite comprender el acoso permanente que sufre Cuba y cómo una mayor integración sudamericana puede contrarrestar la ferocidad de una estrategia muchas veces desconocida, pero que se repite día a día.
Aumenta la campaña de EE.UU contra Cuba y Venezuela
Las acciones previstas por Estados Unidas contra la mayor de las Antillas no se tomaron vacaciones. En pleno verano, a principios de febrero, El Nuevo Herald dio el puntapié inicial, publicando una nota firmada por Adolfo Rivero Caro en la que lamentaba que Bush no haya mencionado a Cuba en el discurso del estado de la Unión al referirse a “los principales países partidarios del terrorismo.
En realidad, ningún gobierno americano ha tenido una posición más militante contra la dictadura cubana que el de Bush. Cuba forma parte de la guerra mundial contra el terrorismo, y los éxitos contra el terrorismo en cualquier parte del mundo son éxitos contra la dictadura de Fidel Castro. Nunca debemos olvidarlo.”
Al mismo tiempo, el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Tomás Shannon, declaró que Washington hará esfuerzos para promover una transición pacífica en Cuba y busca el apoyo de la Unión Europea en ese propósito. Presentaron un documental sobre Cuba después de la muerte de Castro en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano Americanos, en el que participaron Brian Latell, Alcibíades Hidalgo y Domingo Amuchástegui. Ninguno de los tres eran académicos especializados, sino dos desertores acompañados por Latell, reconocido por ser oficial de inteligencia nacional para Cuba durante años.
Pero en los planes norteamericanos, la dureza pasa rápidamente a los hechos. El Departamento del Tesoro cuenta con una Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) que es la que se encarga de hacer cumplir el embargo económico contra Cuba. En los mismos días que Shannon hacía sus anuncios, la OFAC cerraba las agencias “Fortuna Travel” de Miami junto a “Estrella de Cuba” y “Bay Envío” y comenzó el envío de cartas de advertencia a ciudadanos que viajan a Cuba.
Mientras tanto, el 6 de febrero el Departamento de Estado reprodujo críticas a Cuba por la supuesta represión en Internet, particularmente las emitidas por la ONG Reporteros Sin Fronteras. Al día siguiente, George Bush incluyó el proyecto de presupuesto sometido al Congreso de 36 millones de dólares para el incremento de las transmisiones de Radio y Televisión Martí hacia Cuba y nuevas áreas como Venezuela y otras.
En el mismo momento que estaba ingresando la nueva ley para multiplicar el acoso mediático, en México expulsaban del Hotel Sheraton del Distrito Federal a miembros de la delegación cubana asistente al encuentro sobre energía con hombres de negocios norteamericanos. Sein McColman, vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, justificó la expulsión, afirmando que las leyes estadounidenses sobre Cuba se aplican a todas las empresas de Estados Unidos y sus filiales en el resto del mundo. También el Tesoro justificó la medida.
En los mismos días, El Nuevo Herald difundió noticias sobre la celebración en Suecia de la Conferencia de Cambios Democráticos en Cuba: ¿Quiénes son los actores? Esta es la extensión a Europa de las acciones contra Cuba promovidas desde Estados Unidos.
El 10 de febrero la OFAC notificó a los 25 miembros de la ONG Witness Against Torture que viajaron a Cuba, mientras que la SINA, la oficina de intereses de Estados Unidos en Cuba, multiplicó la agresividad de los carteles provocadores que la oficina tiene en su sede en La Habana.
Poco después, el 13 de febrero, el secretario del Tesoro Adjunto de los Estados Unidos Tony Fratto reiteró la justificación a la expulsión de funcionarios cubanos del Hotel Sheraton de México, mientras que cuatro días después, la secretaria de Estado Condoleeza Rice declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que Venezuela es uno de los principales problemas que tiene Estados Unidos y particularmente por peligrosa su cercanía con Cuba.
Rice aseguró que está trabajando en ello de conjunto con otros países, mientras que ocho grupos de le extrema derecha realizaron una conferencia de prensa en la que difundieron un documento anunciando acciones para derrocar al gobierno cubano.
“Condi”, no se quedó ahí, por esos días también dijo que la política de inmigración con Cuba es diferente a la de otros países porque tiene connotaciones políticas además de económicas. “Hemos tratado de mantener una política migratoria humana y que, al mismo tiempo, no aliente a Fidel Castro a jugar con nuestra política de integración, algo que acostumbra hacer”, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Pero junto a la jefa de la diplomacia también se alzó el republicano Dan Burton, uno de los líderes del Comité de de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados estadounidense, que se declaró “muy preocupado por los contactos de Venezuela y Cuba con el Partido Palestino Hamas y con los gobiernos de Irán y Corea del Norte”.
En un comunicado expresó su “alarma sobre los crecientes lazos terroristas” con América Latina. Burton apuntó en particular contra la visita que el relator del parlamento iraní, Gholam Alí-Haddad Adel, está realizando en la región y afirmó que “cualquier alianza entre países que patrocinan el terrorismo y líderes izquierdistas en América Latina será vista como una seria y directa amenaza contra la Seguridad Nacional de Estados Unidos y contra el mundo”.
Al día siguiente, el 16 de febrero, un artículo en los Diarios Metro y Reforma de México informaron que nueve empresas cubanas aparecen como candidatas a ser sancionadas por Estados Unidos por violación del embargo, entre ellas Cubana de Aviación, Viñales Tour y Taino Tours, lo que confirma cómo Washington continúa presionando a las agencias de viajes que operan con Cuba desde México.
El 20 de febrero el sitio Yucatan.com confirmó las sospechas e informó que una semana antes de la expulsión de funcionarios cubanos del Hotel Sheraton de México, el Departamento del Tesoro había entregado al gobierno mexicano una lista con 18 nombres de empresas y personas acusadas de colaborar con Cuba en el narcotráfico y el terrorismo, tres de las cuales se ubican en la península de Yucatán.
El 28 de enero, la OFAC envió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), una solicitud para congelar las cuentas de las empresas Exportadora del Caribe, de Mérida y Cuban Cigars and Gift Shops, de Cancún; a estos nombres se le agregan otros 15, entre ellos Viñales Tour y Cubana de Aviación. Estados Unidos ha fichado a empresas de la península de Yucatán por lo menos desde 1999.
El 22 de febrero, Mel Martínez, senador republicano por Florida y amigo de Bush, afirmó que la política de “Diálogo crítico” que viene aplicando la Unión Europea hacia Cuba, a petición de España, “puede considerarse como un fracaso”. Dos días después, John McCain, el ultramontano senador por el estado de Arizona, dijo a Radio y Televisión Martí que “con el objetivo de tomar acciones legales contra la figura de Fidel Castro, su gobierno debe investigar minuciosamente las relaciones del gobierno cubano con traficantes de droga.”
Además, el senador mostró gran preocupación por el peligro que representa la relación Cuba – Venezuela, para los intereses económicos de Estados Unidos en la región, al considerar que “ambos países constituyen el foco de la inestabilidad política y económica del continente americano.”
Pero eso no es todo, según un comentario de la periodista Diana Molineaux, el presidente de Estados Unidos George Bush criticó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Siria, argumentando que son los únicos países que intentan evitar que el organismo Internacional de Energía Atómica transfiera el caso iraní al Consejo de Seguridad de la ONU.
Inmediatamente después, el 27 de febrero, Radio Martí repitió seis veces información sobre un artículo firmado por el desertor cubano Manuel Cereijo vinculando a Cuba con el programa nuclear iraní.
Veinticuatro horas más tarde, un juez federal determinó que el gobierno estadounidense actuó en forma poco razonable cuando deportó a quince cubanos, al determinar que no se encontraban en territorio de este país pese a que habían llegado a un puente abandonado. El juez Federico Moreno ordenó que el gobierno federal haga lo posible por ayudar a que los inmigrantes regresen a Estados Unidos, dijo Kendall Coffey, un abogado de los cubanos y de sus familiares.
Ya en el mes siguiente, la estrategia fue tomando más forma cuando Dan Burton, el presidente del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, volvió a la carga con su altisonante frase amenazante referida a que “cualquier alianza entre naciones que fomentan el terrorismo y gobernantes izquierdistas latinoamericanos será vista como una amenaza grave”, pero esta vez disparó sus dardos en una audiencia sobre seguridad energética regional , leída por su colega Connie Mack, quien presidió la sesión.
Un día después, el canal 41 de Florida en su espacio de noticias, difundió un video con un simulacro de la detención de Fidel y Raúl Castro, por los grupos armados comandos F-4.
El 5 de marzo Estados Unidos negó visas a 56 académicos cubanos para asistir a un Congreso Internacional en Puerto Rico. La SINA comunicó que fue para “evitar que promovieran las ideas del “régimen dictatorial”. Pero eso no era más que el preludio de lo que vendría tres días después.
El 8 de marzo, autoridades estadounidenses en Cuba denunciaron una “siniestra ola represiva” ejecutada por el gobierno de Fidel Castro en sintonía con el Informe Anual sobre Derechos Humanos difundido por el Departamento de Estado que volvió a incluir en su lista negra al país caribeño.
“Los valerosos disidentes cubanos están siendo víctimas de una siniestra ola represiva, comparable con la que tuvo lugar hace tres o cuatro años y que desembocó en el encarcelamiento de 75 activistas a favor de la democracia”, dijo el jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) en La Habana, Michael Parmly. Este hombre leyó una declaración y ofreció una rueda de prensa en su residencia en la que además divulgó copias, en inglés, del capítulo “Cuba” que elaboró Washington en su reporte sobre derechos humanos el año pasado en el mundo.
El informe definió a Cuba como “Estado totalitario”, sostuvo que el desempeño de La Habana en derechos humanos siguió siendo pobre y se siguieron cometiendo “serios abusos” mientras cifró en “al menos 333” el número de presos políticos. Cuba recibió mención destacada en la introducción del informe del Departamento de Estado, donde es uno de los dos únicos países de América Latina mencionados, junto a Venezuela.
“En Cuba, el régimen siguió controlando todos los aspectos de la vida a través del Partido Comunista y de las organizaciones de masas controladas por el Estado”, dijo el informe de la cancillería norteamericana.
Además agregó que “el régimen suprimió los llamados por una reforma democrática, como el “Proyecto Varela”, que proponía un referendo nacional.
No alcanzó a pasar un día hasta que el 9 de marzo se reunieron los representantes de la administración estatal con elementos de Florida y nombraron al Jefe de los Servicios de Inmigración, Emilio González, como oficial de enlace con las oficinas de los congresistas y la comunidad exiliada cubanoamericana.
Al día siguiente siete integrantes de la Brigada Venceremos fueron multados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por viajar a Cuba violando las restricciones del bloqueo. Hasta el presente los brigadistas sólo habían recibido notificaciones de advertencia.
El 15 de marzo Radio Mambí divulgó que el desertor Manuel Cereijo, afirmó que Fidel Castro representa una amenaza asimétrica terrorista contra Estados Unidos y lo acusó de arrastrar a una confrontación bélica al país, no sólo porque posiblemente desarrolle armas de destrucción masiva, según funcionarios estadounidenses, sino por aliarse a “regímenes terroristas como Irán y Corea del Norte”.
Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos George W. Bush consideró en su informe de estrategia para la Seguridad Nacional en el año 2006 que el presidente venezolano Hugo Chávez, es un factor “desestabilizante” para la región, y el mandatario cubano Fidel Castro, es “un dictador antiestadounidense que continúa oprimiendo a su pueblo que trata de subvertir la libertad regional”.
Señaló que Chávez es un desafío que “merece la atención mundial”, “en Venezuela un demagogo inundado de dinero del petróleo está socavando la democracia y tratando de desestabilizar la región”, afirmó Bush.
Pero marzo no terminaría ahí con el asedio, el 23 de marzo, tres años después de la oleada represiva que culminó con el encarcelamiento de 75 personas vinculadas con sabotajes y conspiraciones contra la Revolución Cubana, Estados Unidos hizo un llamamiento al gobierno cubano para que ponga en libertad a todos los prisioneros.
Mes tras mes Estados Unidos multiplica una ofensiva contra Cuba que muchas veces puede pasar inadvertida a nuestros ojos y que es necesario conocer para entender al desnudo los mecanismos que Washigton despliega contra quienes se niegan a cumplir su voluntad imperial.