
Durante la mañana del 30 de junio pasado asumió su cargo el nuevo obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, con una misa oficiada en la iglesia Stella Maris, del barrio de Retiro, por el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Y ante la presencia del ministro de Defensa, Julio Martínez. Un magno acontecimiento ya que tal ordinariato se encontraba vacante desde 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner eyectó a su último titular, Antonio Baseotto, luego de que éste afirmara que el ministro de Salud, Ginés González García, merecía que le “cuelguen una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar”. De ese modo había expresado su disconformidad con el reparto de preservativos. En cambio, ahora su tardío reemplazante supo apelar a una metáfora más poética para definir su gestión: “Vengo a construir puentes en un mundo con zanjas”. Claro que dicha frase merece una pregunta: ¿A qué tipo de zanjas se refería?
Por lo pronto, esa declaración de principios no es ajena a la propuesta de “reconciliación” con represores de la última dictadura. Un viejo anhelo de la Santa Iglesia relanzado a principios de mayo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) desarrollada en la Casa de Retiros Cenáculo-La Montonera (sí, así se llama), de la localidad de Pilar. En aquella ocasión, su presidente, el arzobispo santafecino José María Arancedo, dijo que la CEA iniciará a tal fin “un tiempo de reflexión” sobre los hechos ocurridos en la larga noche del régimen cívico-militar con el propósito de “sanar heridas de ese período” en el marco de “la cultura del encuentro y la amistad social”.
El siguiente capítulo de esta gesta fue el rol en la sombra del obispado, junto con los operadores del Poder Ejecutivo nacional, en el fallo suscripto por el triunvirato automático de la Corte Suprema para beneficiar con el 2×1 a los presos por delitos de lesa humanidad. Resultó una iniciativa de la que aún hoy los dignatarios eclesiásticos tratan de despegarse, al igual que sus socios del gobierno, en vista al multitudinario repudio que causó en todos los estamentos de la sociedad.
“Hubo alrededor de 38 jerarcas eclesiásticos sindicados como operadores públicos de la dictadura”
En medio de tales circunstancias tuvo lugar la designación de monseñor Olivera, hasta entonces al frente de la diócesis de Cruz del Eje. Tal brinco en su carrera fue fruto de un acuerdo entre el Sumo Pontífice y el presidente de la Nación. Lo cierto es que ese prelado de 58 años, conservador, muy crítico con el gobierno kirchnerista, tildado de “mercader” por sus maniobras económicas con propiedades de la Iglesia y famoso por impulsar la canonización del Padre Brochero, posee un perfil ideal para esta compleja coyuntura.
Y todavía asombrado por su flamante destino, dijo a la agencia Telam: “Los argentinos tenemos que hacer un largo camino de mirar hacia adelante. Con justicia sí. Pero también cerrando heridas y reconociendo errores de todos los lados”.
Durante el último jueves de junio, a sólo horas de comenzar su gestión, 85 organizaciones –religiosas, sindicales y de derechos humanos– le pidieron un pronunciamiento acerca del papel del vicariato castrense en la dictadura, además de exigirle la apertura de sus archivos sobre el terrorismo de Estado.
Sin duda, una dura prueba para él.
El recurso del método
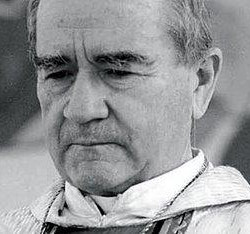 La siguiente escena ocurrió días antes del golpe de 1976. El espacioso cine de la base naval de Puerto Belgrano estaba colmado por oficiales de la Armada; entre ellos su jefe máximo, Emilio Eduardo Massera.
La siguiente escena ocurrió días antes del golpe de 1976. El espacioso cine de la base naval de Puerto Belgrano estaba colmado por oficiales de la Armada; entre ellos su jefe máximo, Emilio Eduardo Massera.
Sobre una tarima con el escudo de la fuerza, de espaldas a la pantalla, el contralmirante Luis Mendía apeló a una frase seca para anunciar el comienzo de las operaciones antisubversivas: “En esta lucha, señores, el enemigo no está contemplado en los organigramas clásicos”. Y agregó: “Los prisioneros irán a volar; pero algunos no llegarán a destino”. Se refería a los vuelos de la muerte. Finalmente, ya con una mueca piadosa, dijo: “Se ha consultado a las más altas autoridades eclesiásticas; ellas están de acuerdo con que es un modo cristiano de morir”. Su público asimiló esas palabras con absoluta normalidad.
Este episodio es apenas una muestra del apoyo político y espiritual de la jerarquía católica a los uniformados que asaltaron el poder el 24 de marzo de ese año. Tampoco es un secreto su aporte en el ocultamiento de sus crímenes. Se trataba de una complicidad dogmática en la que resalta la enorme influencia ejercida entre sacerdotes y militares por la organización ultraderechista La Cité Catholique, fundada por Jean Ousset, cuya cosmovisión bailoteaba sobre los siguientes pilares: la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista, cifrado en “el principio del mal menor por el bien común”.
Nadie lo explica mejor que el cura francés Louis Delarue, un capellán del ejército colonial, quien acuñó una frase difundida luego en los cuarteles argentinos: “Si la ley permite, en interés de todos, suprimir a un asesino, ¿por qué se pretende calificar de monstruoso el hecho de someter a un delincuente, reconocido como tal y por ello pasible a ser condenado a muerte, al rigor de un interrogatorio penoso, pero cuyo fin es, en virtud de las revelaciones que hará sobre secuaces y jefes, proteger a inocentes?”.
“De los 102 sacerdotes que entre 1975 y 1983 cumplieron funciones en unidades militares como capellanes, al menos sobre 21 pesan denuncias concretas por crímenes de lesa humanidad”
Con tal argumentación los capellanes locales reconfortaban las almas de los represores, a veces muy alicaídas por sus actos bestiales ejercidos en seres indefensos. ¿A esa “asistencia espiritual” se reducía la tarea de los sacerdotes en las unidades de inteligencia o acaso tuvieron una participación más activa en la maquinaria del terrorismo de Estado?
De hecho, el famoso sacerdote Christian von Wernich –condenado en 2007 a reclusión perpetua por 34 casos de privación de la libertad, 31 casos de tortura y siete homicidios en el inframundo de la Bonaerense– es en tal sentido una muestra viviente. ¿Pero fue un ejemplo aislado? ¿El tipo se extralimitó en su trabajo pastoral o su siniestra trayectoria formaba parte de una generalidad?
Las estadísticas, por cierto, se inclinan hacia la segunda alternativa.
Por un lado hubo alrededor de 38 jerarcas eclesiásticos sindicados como operadores públicos de la dictadura. Entre ellos, los nuncios apostólicos Pio Laghi y Ubaldo Calabressi, el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Caggiano y su sucesor, Juan Carlos Aramburu, el de La Plata, Antonio Plaza, y el titular de la CEA, Adolfo Tórtolo.
Por otro lado, de los 102 sacerdotes que entre 1975 y 1983 cumplieron funciones en unidades militares como capellanes, al menos sobre 21 pesan denuncias concretas por crímenes de lesa humanidad. Dicho de manera más explícita, aquellos hombres picaneaban con la cruz.
Las sotanas del infierno
 En el juicio oral realizado en La Plata a Von Wernich quedó al descubierto el modus operandi de los curas-represores en los centros clandestinos. El asunto se basaba en la impostura de una intención confesional para efectuar tareas de inteligencia. A tal efecto, él tenía vía libre para circular por todos los campos del llamado “Circuito Camps”. Paseaba libremente por sus pasillos y celdas, buscando quebrar psíquicamente a los cautivos para así obtener datos sobre sus compañeros y organizaciones. Tampoco era ajeno al robo de bebés. De ese modo se había erigido en una pieza clave del aparato comandado por Ramón Camps.
En el juicio oral realizado en La Plata a Von Wernich quedó al descubierto el modus operandi de los curas-represores en los centros clandestinos. El asunto se basaba en la impostura de una intención confesional para efectuar tareas de inteligencia. A tal efecto, él tenía vía libre para circular por todos los campos del llamado “Circuito Camps”. Paseaba libremente por sus pasillos y celdas, buscando quebrar psíquicamente a los cautivos para así obtener datos sobre sus compañeros y organizaciones. Tampoco era ajeno al robo de bebés. De ese modo se había erigido en una pieza clave del aparato comandado por Ramón Camps.
Al respecto hay un diálogo estremecedor –según sobrevivientes de la Comisaría 5ª de La Plata– que Von Wernich mantuvo con Héctor Baratti, quien acababa de enterarse que su mujer, Elena de la Cuadra, había dado a luz (Esa niña era Ana Libertad Baratti y recuperó su identidad en agosto de 2014).
–Ustedes no deben odiar cuando los torturan –aconsejó el cura.
–¿Qué culpa tiene mi hija? –quiso saber Héctor.
La respuesta fue:
–Los hijos deben pagar las culpas de los padres.
Entonces le sugirió que purifique su alma con información precisa.
Pero ese patrón operativo fue también aplicado por otros capellanes a lo largo y ancho del país.
Un gran ejemplo coincidente es el del sacerdote Aldo Vara, fallecido el 4 de junio de 2014 en Paraguay, mientras aguardaba ser extraditado desde Ciudad del Este hacia Buenos Aires.
No pocos habitantes de Bahía Blanca recuerdan a ese párroco del barrio Villa Rosas que a partir de 1976 solía ir en su desvencijado Citroën color limón a la sede del V Cuerpo, cuyo mandamás era nada menos que el general Acdel Vilas. Desde esos remotos días se relacionó su persona con hechos y situaciones siniestras. El más conocido tuvo como protagonistas a estudiantes secundarios que estuvieron alojados a comienzos de 1977 en La Escuelita, el mayor centro clandestino de la ciudad. Abandonados luego en una ruta, otro grupo militar simuló rescatarlos y los llevó al Batallón de Comunicaciones 181. Allí conocieron al padre Vara, quien les llevaba galletitas y cigarrillos, además de preguntarles cosas sobre sus vidas e ideas políticas. De modo casual, el tipo requería datos y nombres. Siempre se mostraba comprensivo y contenedor; pero cuando los chicos le confiaban las torturas sufridas, él se replegaba en un incómodo silencio.
Durante el juicio a represores locales, Vara fue recordado por la testigo Dorys Lundquist, quien supo que su hija, Patricia, estaba secuestrada en los fondos del V Cuerpo, e intentó hacerle llegar ropa y medicamentos a través de él. Pero el cura se negó con una excusa razonable: “Ella está bien atendida y bien alimentada. A las chicas las respetan”. Y tras ser blanqueada en la cárcel de Villa Floresta, aún con signos visibles de tortura, Patricia recibió su visita. Vara entonces le aconsejó olvidarse de los padecimientos en cautiverio y le dijo que todo era culpa de sus padres.
“En los expedientes sobre capellanes con participación activa en tareas represivas se destacan más casos”
En los expedientes sobre capellanes con participación activa en tareas represivas se destacan más casos. Uno es el padre José Mijalchik, quien supo ser un habitué del centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. Otro, el cura Eduardo McKinnon, cuyas actividades inquisitoriales en el centro clandestino La Perla y en la Penitenciaría del barrio San Martín fueron notorias, según testimonios vertidos por sobrevivientes en el juicio que sobre el terrorismo de Estado en Córdoba. También resalta el caso del ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi –refugiado en una parroquia de la ciudad italiana de Sorbolo–, cuyo proceso de extradición está en trámite. Se lo acusa de interrogar a cautivos en el campo de exterminio La Departamental, en Mendoza. Y no menos comprometida es la situación del cura Alberto Espinal, denunciado por oscuras tareas en el circuito represivo de La Pampa.
Este último secundó al mandamás de la Sub Zona 14, teniente coronel Luis Baraldini, quien además regenteaba el centro clandestino instalado en la comisaría 1ª de Santa Rosa. Ana María Martínez Roca, una sobreviviente que declaró en el juicio oral efectuado en La Pampa a principios de 2010 tiene un vívido recuerdo del sacerdote.
Y sus palabras fueron: “Cuando estaba cautiva en la comisaría me fue a ver el cura Espinal. No eran visitas de cortesía. Me interrogaba. Quería saber si era de Montoneros, y si sabía de las cosas que hacía entonces mi compañero (el historiador Hugo Chumbita). Incluso, cuando yo ya había sido liberada, el cura fue una vez a la casa de mi madre para ver si era cierto que vivía allí y cómo vivíamos”. Otros testimonios acreditan idénticas tareas del religioso en aquella misma catacumba.
Casi un calco de las actividades de Vara en Bahía Blanca.
A los 82 años y confinado a una silla de ruedas, el cura Espinal habitaba un austero departamento del Instituto San Francisco de Sales, en la calle Don Bosco al 4000, de Almagro. El 13 de noviembre de 2013 debía presentarse en el Juzgado Federal de Santa Rosa para su indagatoria. Pocos días antes, en una comunicación telefónica del autor de esta nota a su lugar de residencia, asombrosamente, él se puso al habla.
Su voz sonaba quejumbrosa. Y se le escuchó un jadeo casi canino al asimilar la primera pregunta:
–¿Cuál fue su reacción al enterarse de las denuncias en su contra?
–No sé de qué me está hablando. ¿Denuncias en mi contra?
–Sí. Por delitos de lesa humanidad.
–¡Qué barbaridad! Eso no tiene ningún fundamento.
–Se lo acusa de interrogar cautivos bajo tortura.
–¡Infamia! Sólo cumplí con la misión encomendada por monseñor (Victorio) Bonamín: brindar asistencia espiritual a los soldados.
–¿No siente culpa ante el recuerdo de esos cuerpos ultrajados?
–No he visto ningún cuerpo ultrajado. Sólo cumplí una misión.
–¿Se enorgullece de esa misión?
–Claro que sí; de eso no tenga ninguna duda.
Dicho esto se escuchó el click que dio por finalizada la conversación.
Espinal finalmente murió impune el 5 de marzo de 2014.
Ahora, a casi tres décadas y media de finalizada la peor tragedia política de la historia argentina, la Santa Iglesia, ya con su flamante obispo castrense, se prepara para iniciar “un tiempo de reflexión” sobre lo ocurrido en aquellos años. Material para eso tiene de sobra.
