
Sentado frente a la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, la mañana del 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín abandonó el tono encendido de sus discursos de campaña para explicar a los argentinos cuáles serían “los principales objetivos” del primer gobierno de la democracia recuperada. Afuera, en la calle, bajo un sol radiante, la multitud lo esperaba para acompañar su paso desde el Congreso a la Casa Rosada. Parado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís abrí la libreta de apuntes y escribí con letra apurada tres palabras: “alivio, alegría, esperanza”, para utilizarlas más tarde, en la redacción, aporreando las teclas de la Olivetti 88 para escribir mi crónica de ese día histórico para una revista de Editorial Atlántida de cuyo nombre no quiero acordarme.
Dentro del Congreso, Alfonsín decía: “Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado”.
“El Alfonsín que había entrevistado la mañana del 30 de octubre de 1983 en Chascomús se mostraba nervioso -aunque lo negara- pero optimista”
Ahora, 33 años más tarde, frente a la pantalla de la notebook, leo esta frase del discurso de aquel 10 de diciembre y tengo que volver a leerla. Lo hago de nuevo, palabra por palabra, casi conteniendo la respiración, detenidamente. Bien podría estar diciéndola hoy, pienso, no tendría que cambiarle una sola palabra. Las palabras serían las mismas, pero estoy seguro de que Raúl Alfonsín cambiaría el tono para decírselas en la cara a sus correligionarios que hoy forman parte de otro gobierno.
Pero entonces, aquel 10 de diciembre de 1983 en una de las esquinas cercanas al Congreso Nacional, el joven cronista que yo era no podía imaginar este futuro. Al contrario, mientras seguía anotando palabras sueltas para guiar mi crónica, pensé en la última entrevista que le había hecho al ahora flamante presidente de esa democracia a estrenar en cuya realidad aún costaba creer.
Antes
 Lo había entrevistado hacía menos de dos meses, la mañana del 30 de octubre, exactamente a las siete y cuarto, en el living de su casa de Chascomús, mientras se preparaba para ir a votar. No necesito recurrir a ningún archivo para reproducir el breve diálogo que tuvimos ahí, sin siquiera sentarnos, en presencia de un custodio que me apuraba. Recuerdo la escena como si fuera una foto, y cada una de las palabras:
Lo había entrevistado hacía menos de dos meses, la mañana del 30 de octubre, exactamente a las siete y cuarto, en el living de su casa de Chascomús, mientras se preparaba para ir a votar. No necesito recurrir a ningún archivo para reproducir el breve diálogo que tuvimos ahí, sin siquiera sentarnos, en presencia de un custodio que me apuraba. Recuerdo la escena como si fuera una foto, y cada una de las palabras:
-¿Nervioso, doctor?
-No, muchacho. Contento.
-¿Qué significa haber llegado a este día?
-El comienzo de cien años de democracia…
-¿Quién gana?
-Hoy gana la democracia, ganamos todos los argentinos…
-Doctor, usted sabe que no le pregunto eso. ¿Quién gana: Luder o usted?
-Nosotros, muchacho. Ganamos nosotros -me contestó.
El de aquella mañana era un Alfonsín diferente al que me había tocado entrevistar por primera vez, más de dos años antes, para publicar una pequeña nota en Diario Popular. Corría agosto de 1981 y Renovación y Cambio de Avellaneda había organizado un asado para reunirlo con algunos periodistas en la sede de un club perdido de Dock Sud al que me había costado llegar. La democracia parecía todavía una meta lejana, casi inalcanzable, pero durante la comida Alfonsín se había mostrado convencido de que la dictadura ya no tenía demasiado margen para sostenerse. La charla, distendida, se había hecho larga cuando alguien le preguntó: “¿Usted quiere ser presidente?”. Había demorado unos segundos antes de responder: “El problema no es quién va a ser presidente, sino que va a encontrar un país destrozado”. Aquel era un Alfonsín ceñudo, reconcentrado.
En cambio, el que había entrevistado la mañana del 30 de octubre de 1983 en Chascomús se mostraba nervioso -aunque lo negara- pero optimista. Alfonsín había votado poco después de las ocho de la mañana en una escuela distante a unas diez cuadras de su casa, rodeado de periodistas. No había sido fácil registrar la escena, porque la directora de la escuela -mujer de extraordinario porte, vestida completamente de negro a excepción de un pañuelo de cuello rojo federal- intentó impedirnos la entrada. Pasamos igual. De ahí, todos hacia Buenos Aires. Alfonsín hacia la quinta de su amigo Alfredo Odorisio, en Boulogne, donde esperaría los resultados del escrutinio acompañado por familiares, unos pocos dirigentes y algunos periodistas escogidos que lo habían acompañado durante toda la campaña.
“Las palabras serían las mismas, pero estoy seguro de que Raúl Alfonsín cambiaría el tono para decírselas en la cara a sus correligionarios que hoy forman parte de otro gobierno”
Yo fui a votar a una escuela de Barracas, donde corté boleta. No voté a Alfonsín, tampoco a Ítalo Luder -firmante del decreto de “aniquilamiento de la subversión” que había prometido en campaña no derogar el decreto de autoamnistía que los genocidas se habían regalado a sí mismos para no ser juzgados- sino que metí en la urna la boleta presidencial de Oscar Alende, del Partido Intransigente, acompañada por la de candidatos a diputados de la Democracia Cristiana, encabezada por el militante por los derechos humanos Augusto Conte. Después de votar por primera vez en mi vida, me fui caminando por una ciudad esperanzada e inquieta hasta el local de la calle Alsina.
En ese 30 de octubre interminable del Comité Nacional de la UCR, el correr de las horas había ido aflojando la tensión para desembocarla en una euforia radical. Festejaban todos los que iban llegando, todos menos uno. Poco antes de la medianoche llegó Fernando De la Rúa (juro que lo que voy a contar es cierto: no se trata de una licencia literaria). Primer candidato a senador por la Capital, los números provisorios le daban la victoria a Chupete más allá de toda duda. Me le fui encima, seguido por una cronista española que se me había pegado toda la noche para que le fuera cantando los nombres de las caras que no conocía.
-¡Felicitaciones, senador! -lo saludé buscando una frase.
He aquí su respuesta:
-No, no se apresure. Debemos respetar la solemnidad del acto electoral.
(Por favor, imagínenlo diciendo esto… ¿Se lo pueden imaginar? Sí, así).
“¿Quién es este tío?”, me preguntó la española. Le expliqué. “Pues es un tío que no conoce la alegría”, lo lapidó.
Sin embargo, las primeras horas después del cierre de los comicios habían sido inciertas. En cierto sentido, a los periodistas que estábamos allí, el Comité de la calle Alsina nos mantenía aislados del mundo. Había sólo cuatro líneas telefónicas para comunicarse con las redacciones, de modo que los únicos datos que teníamos eran los de los propios radicales. Decían que iban ganando, que ganaban, que ya habían ganado, pero costaba creerles. Más cuando Alfonsín no aparecía por allí y lo seguíamos esperando.
Al día siguiente, en la redacción, Jorge Vidal -uno de los pocos periodistas que acompañó a Alfonsín durante todo el día-, me contó que el presidente electo había sido prudente, que esperó hasta estar seguro. Poco después de las seis de la tarde, en la quinta de Odorisio y con las proyecciones a mano, su hijo Ricardito le dijo que habían ganado. El futuro presidente lo cortó en seco: “Hay que esperar los resultados del Gran Buenos Aires”, le contestó. Sin embargo -me contaría Vidal-, sus colaboradores más estrechos ya empezaban a mirarlo y a tratarlo de manera diferente. En boca de algunos de ellos, el cotidiano “Raúl” había dejado paso a otro tratamiento: “Señor Presidente”.
Después
 Ese 10 de diciembre de 1983, mientras anotaba palabras sueltas para la crónica y recordaba el día y la noche de la elección, tampoco sabía que no podría entrevistar a Alfonsín durante su presidencia sino recién muchos años después. Sería en noviembre de 2004, cuando me recibió, como corresponsal de la revista española Cambio16, en su departamento de un quinto piso de la calle Santa Fe. Néstor Kirchner llevaba un año y medio de gobierno y sus medidas incomodaban cada vez más a los representantes del poder económico concentrado de la Argentina. “Hay sectores especulativos de la economía, entre ellos algunos de los que controlan las empresas privatizadas de servicios públicos, que están creando un clima que es el caldo de cultivo para un pustch contra el gobierno de Kirchner”, me dijo Alfonsín esa vez.
Ese 10 de diciembre de 1983, mientras anotaba palabras sueltas para la crónica y recordaba el día y la noche de la elección, tampoco sabía que no podría entrevistar a Alfonsín durante su presidencia sino recién muchos años después. Sería en noviembre de 2004, cuando me recibió, como corresponsal de la revista española Cambio16, en su departamento de un quinto piso de la calle Santa Fe. Néstor Kirchner llevaba un año y medio de gobierno y sus medidas incomodaban cada vez más a los representantes del poder económico concentrado de la Argentina. “Hay sectores especulativos de la economía, entre ellos algunos de los que controlan las empresas privatizadas de servicios públicos, que están creando un clima que es el caldo de cultivo para un pustch contra el gobierno de Kirchner”, me dijo Alfonsín esa vez.
-¿Y de qué manera cree que intentan desestabilizar a Kirchner, de la misma manera que lo hicieron con usted en 1989?, le pregunté.
-Exactamente. Hay grupos económicos que están tratando de crear, por diversos medios, la imagen de que el gobierno no va a funcionar, que tiene problemas. No es que estén cometiendo un delito, por lo menos no todavía, pero sí creando un clima que es el caldo de cultivo que se necesita para un pustch. Es algo que conozco muy bien porque lo he sufrido en carne propia. Por eso lo digo. Era necesario encender una señal de alerta. Vamos a ver qué sucede…
-¿A qué sectores económicos se refiere?
-Que quede claro: no me refiero a sectores de la producción sino de la especulación, que le tienen más miedo al gobierno de Kirchner que al neoliberalismo.
Esa tarde de noviembre de 2004 también le pregunté:
-¿Qué legado cree haber dejado usted a sus compatriotas?
-Una democracia que, a pesar de tantos altibajos, ha continuado. Para ser más preciso, debería hablar de una República en funcionamiento. Porque la República, incluyendo dentro de ella a la democracia institucional, garantiza las libertades, los derechos individuales cuyo ejercicio termina con el Estado arbitrario, ese que hemos sufrido y que puede poner presos, matar o torturar porque lo considera conveniente para sus intereses. La República garantiza los derechos y pone ese límite. Es un legado incompleto, porque para que exista una democracia plena debería haber una igualdad económica que garantice la dignidad humana. Eso aún está pendiente.
Fue la última vez que conversé con él. Cuando nos despedimos, estrechándonos la mano, yo no sabía que era la última. Tampoco sabía que Alfonsín moriría cinco años después.
Ahora
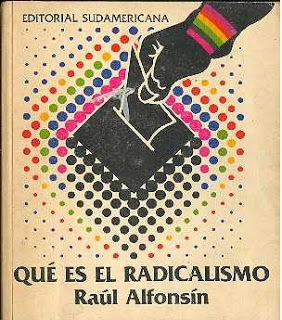 Escribo estas líneas sobre el 10 de diciembre de 1983 apelando a mis recuerdos, a algunas viejas notas de mi archivo personal y con el texto completo del discurso de Raúl Alfonsín frente a la Asamblea Legislativa. “Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia -toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales-, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”, decía el primer presidente de la democracia recuperada. Vuelvo a pensar en lo mismo: este párrafo entero podría decírselos, nuevamente, a sus correligionarios que participan del gobierno de Mauricio Macri. Podría gritárselos en la cara sin cambiar una sola palabra.
Escribo estas líneas sobre el 10 de diciembre de 1983 apelando a mis recuerdos, a algunas viejas notas de mi archivo personal y con el texto completo del discurso de Raúl Alfonsín frente a la Asamblea Legislativa. “Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia -toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales-, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”, decía el primer presidente de la democracia recuperada. Vuelvo a pensar en lo mismo: este párrafo entero podría decírselos, nuevamente, a sus correligionarios que participan del gobierno de Mauricio Macri. Podría gritárselos en la cara sin cambiar una sola palabra.
Pienso esto y vuelvo al recuerdo de aquel 10 de diciembre de 1983. En la calle, bajo un sol radiante, yendo de un lado a otro alrededor de la Plaza de los dos Congresos, yo seguía anotando palabras sueltas para escribir mi crónica de ese día histórico. Recuerdo que a “alivio, alegría y esperanza” les agregué “fiesta del pueblo”.
Ahora, este 10 de diciembre, 33 años después de aquella fiesta, el pueblo argentino no tiene nada que festejar. Y yo pienso en la degradación de la representatividad política y en las cíclicas maldiciones de la historia de mi patria.
